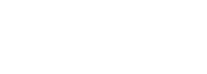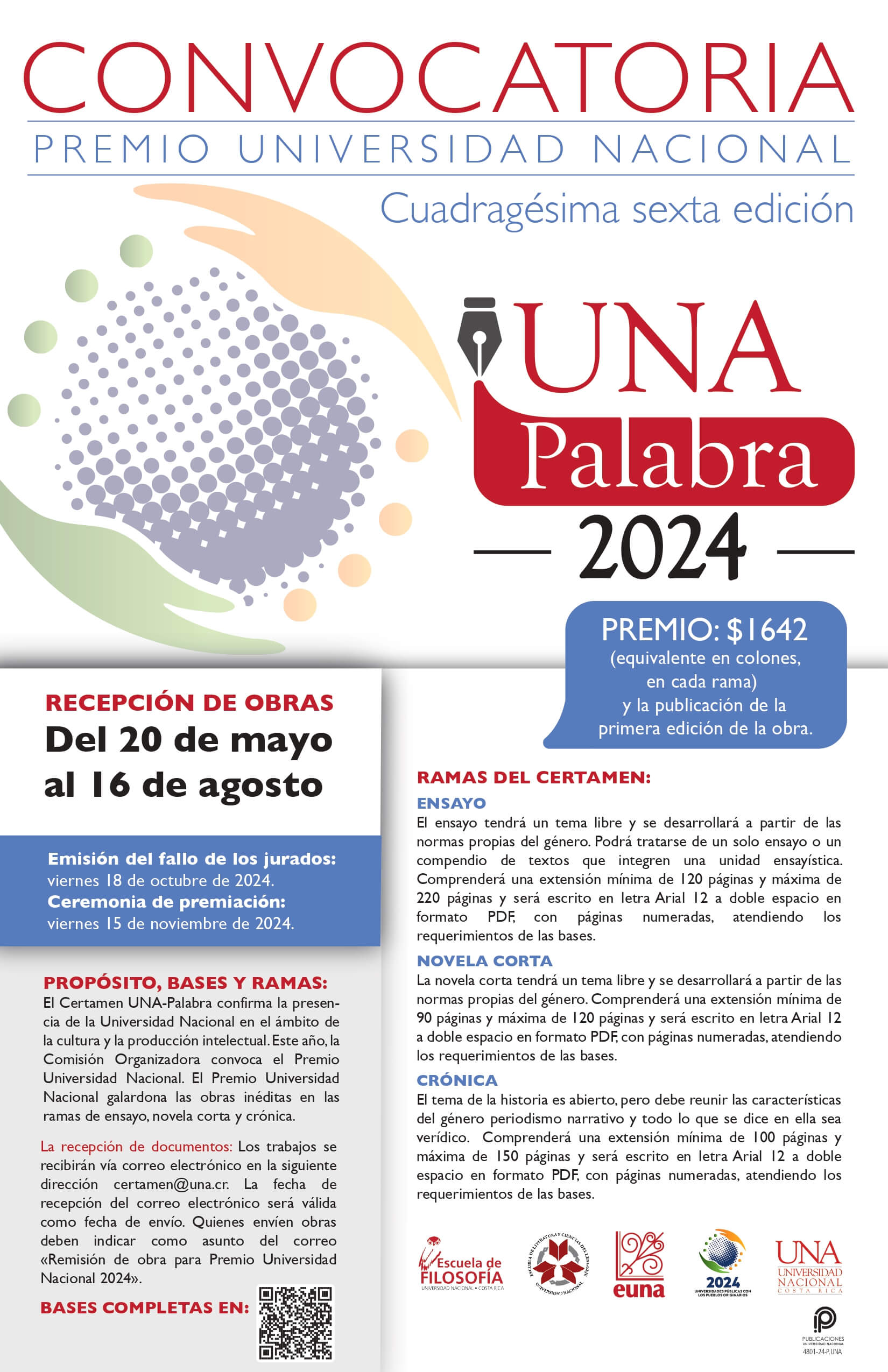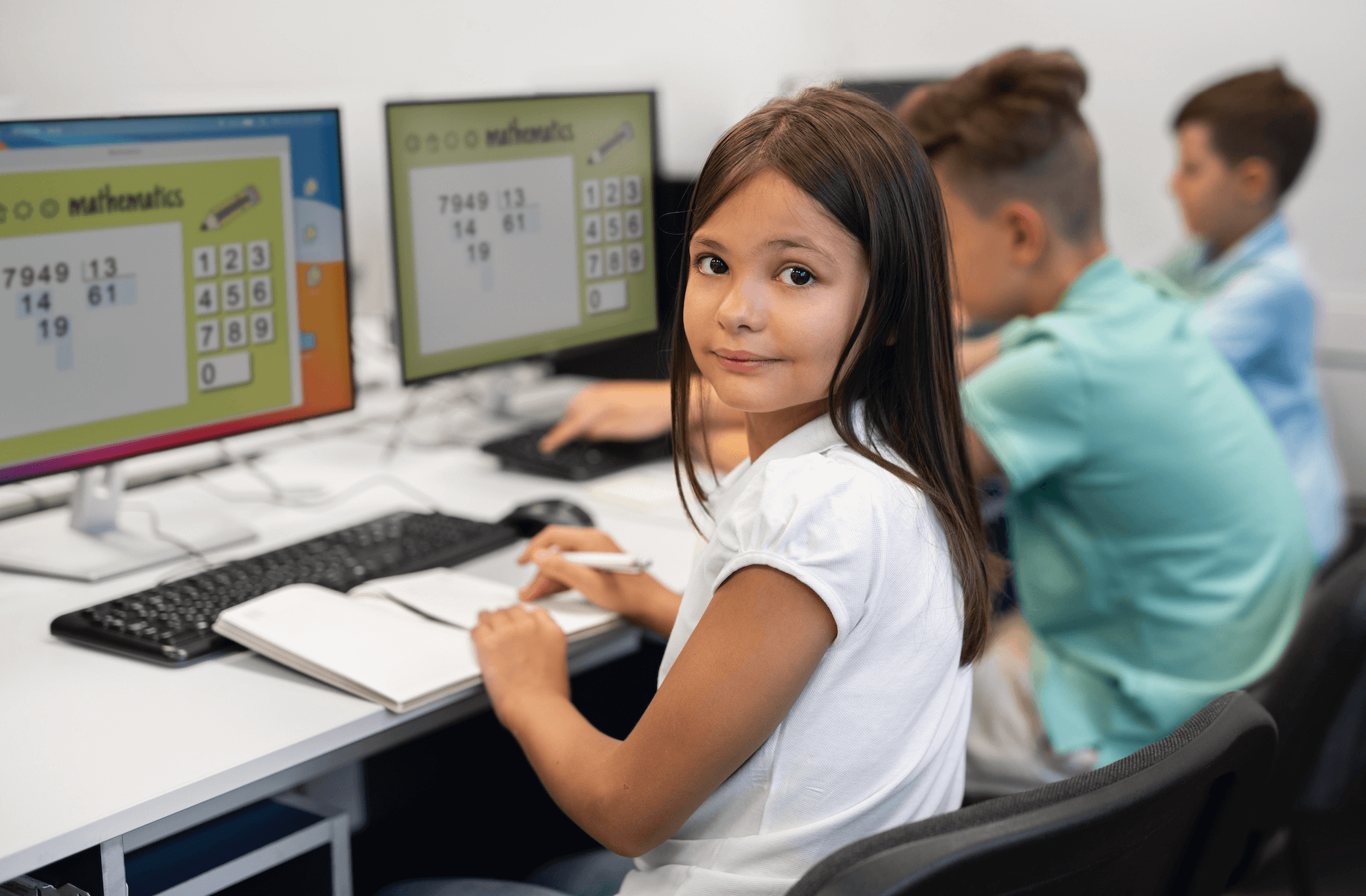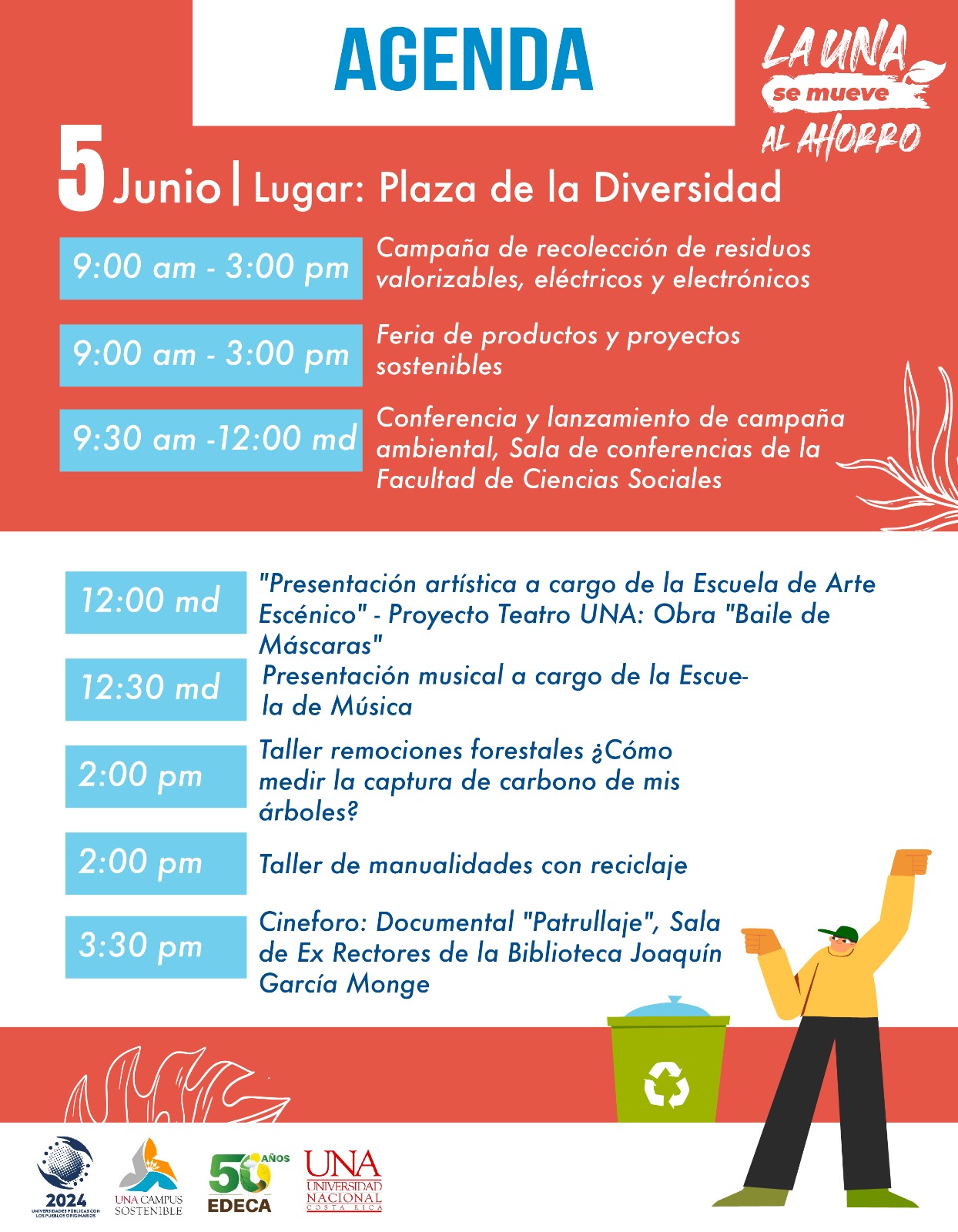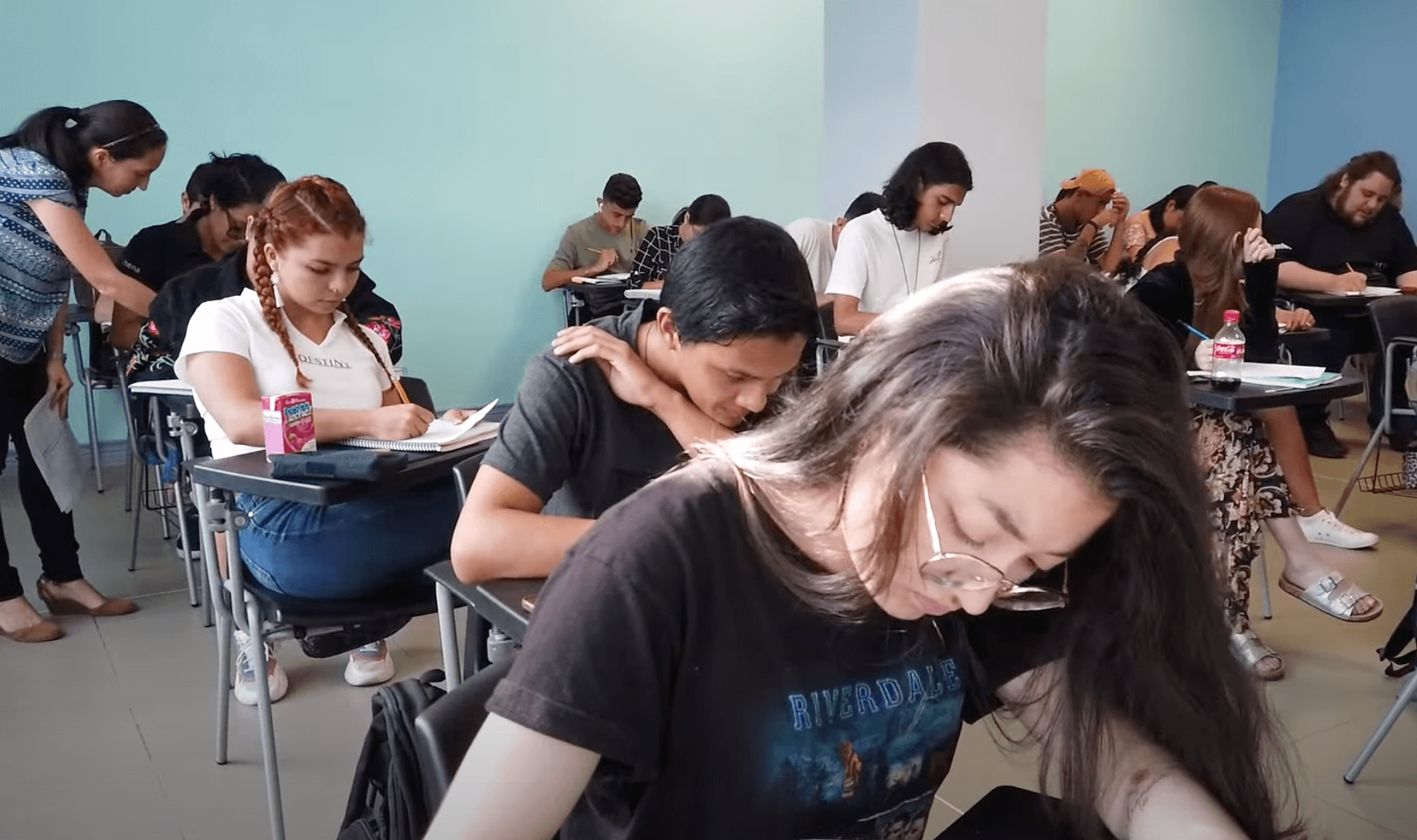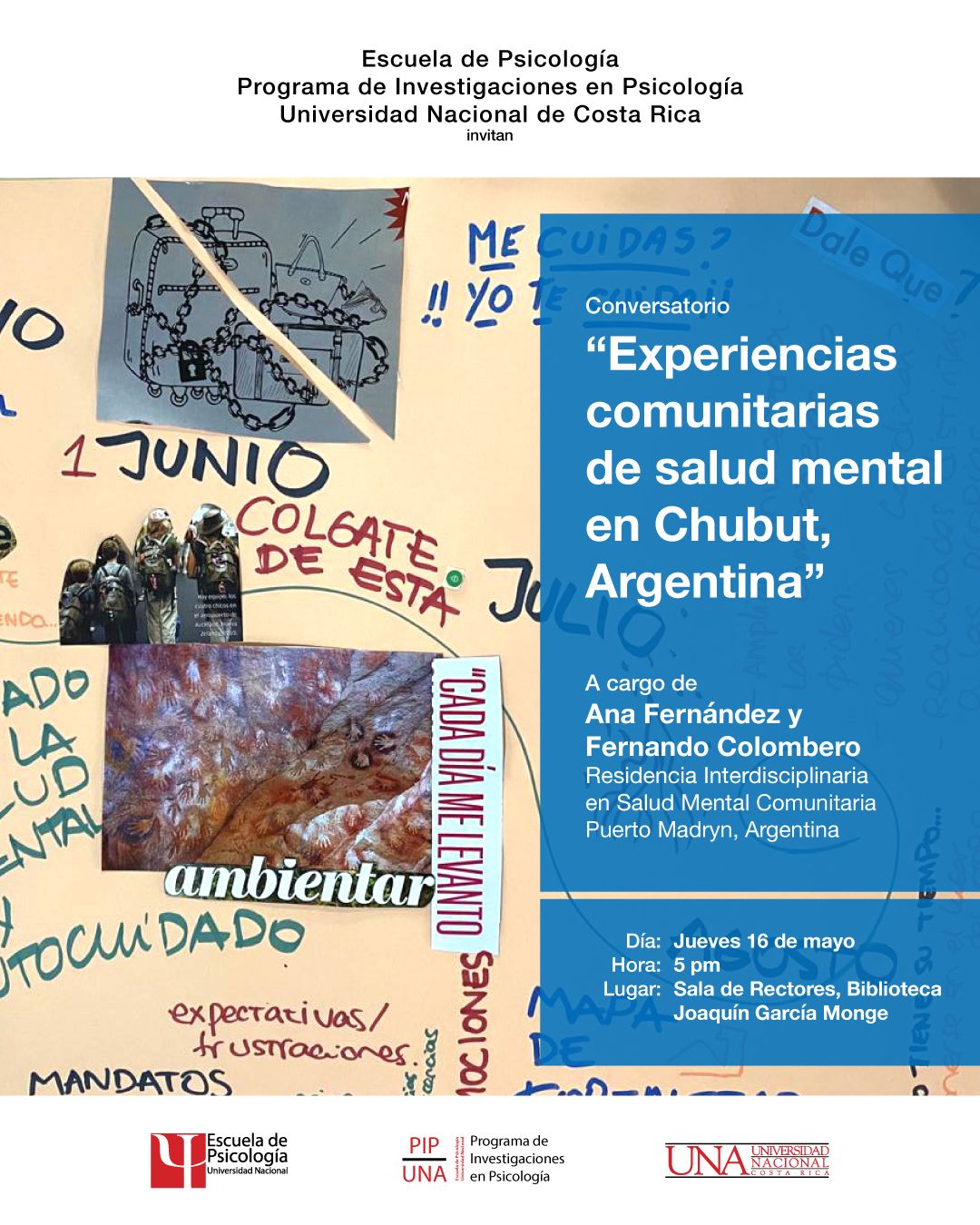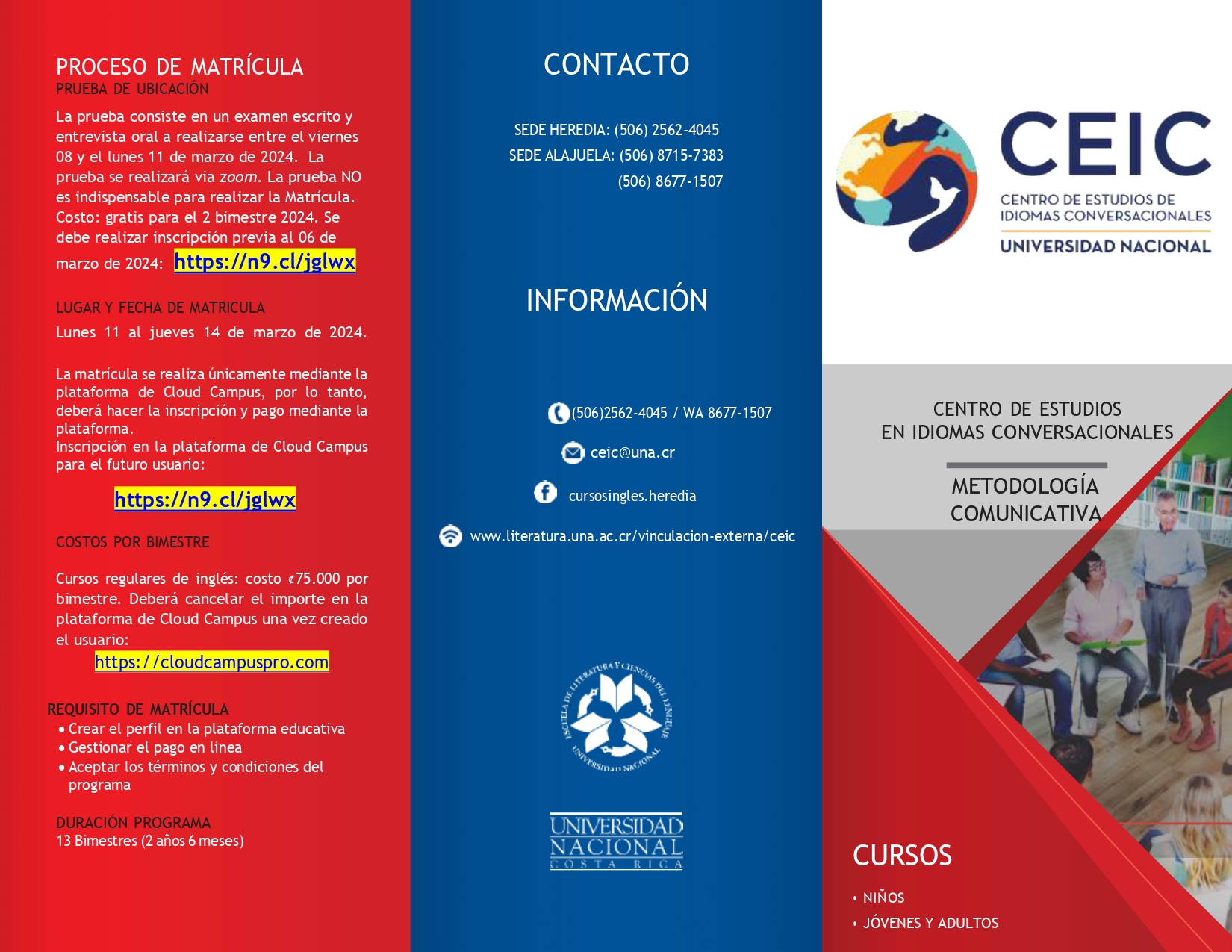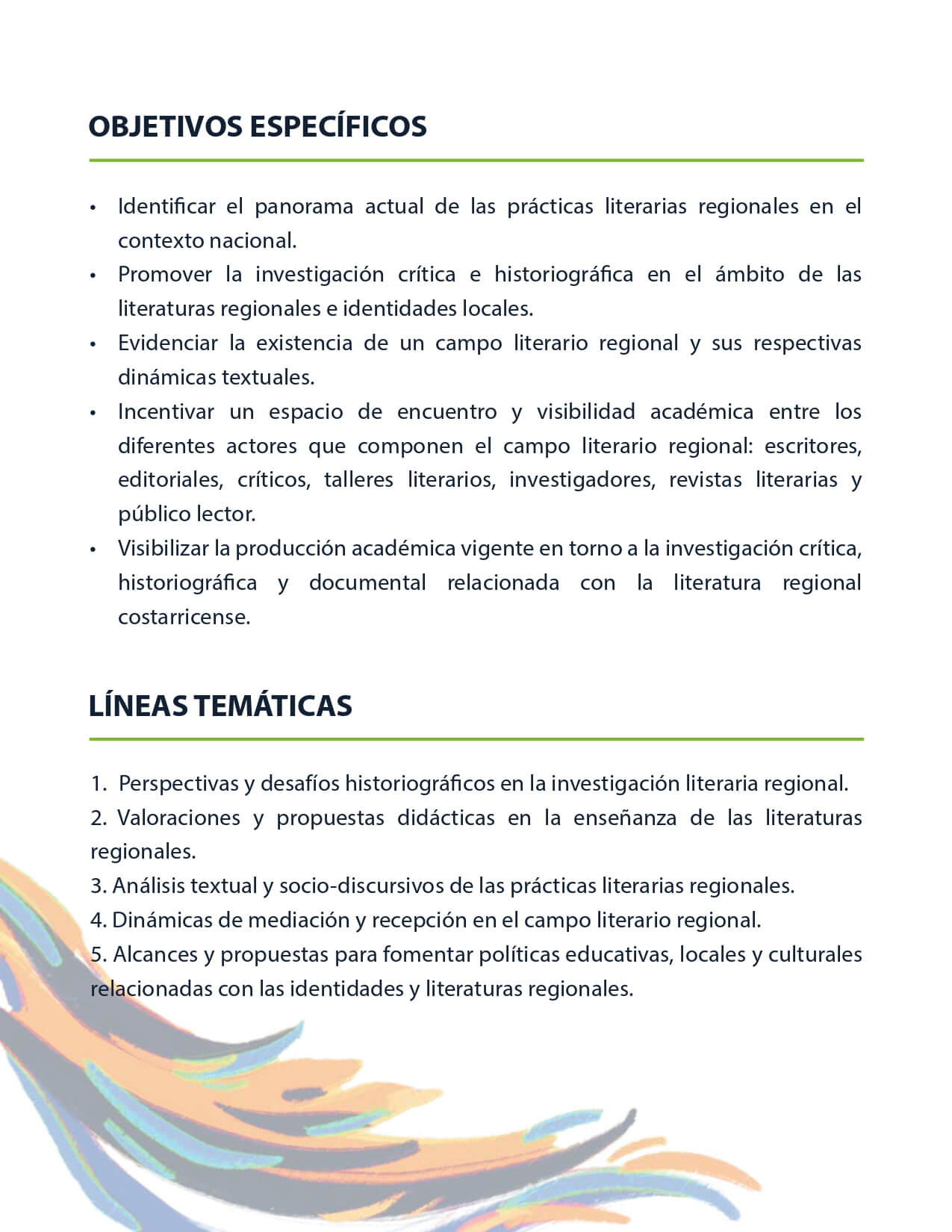La exposición al sol —y, por ende, a la radiación ultravioleta— es parte del paisaje diario en Costa Rica. Pero cuando esa exposición ocurre de forma prolongada, sin medidas de protección y en contextos laborales, puede convertirse en un riesgo grave para la salud.
Así lo evidencia el estudio de Diego Hidalgo Barrantes, quien, en su tesis de maestría en Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental, impartida por la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico, evaluó las tendencias temporales de las prevalencias de personas expuestas a agentes cancerígenos ocupacionales en Costa Rica entre 2015 y 2022. Este estudio determinó que la radiación solar es en la actualidad el agente cancerígeno al cual se exponen más trabajadores en el país.
Este trabajo actualizó los datos del primer proyecto CAREX (CARcinogen EXposure) realizado en el 2001, con el objetivo de estimar la cantidad de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, desglosando los datos por actividad económica, sexo y tipo de agente.
Según el estudio, un promedio anual de 285 107 personas estuvo expuesta a la radiación ultravioleta natural del sol durante el periodo de análisis ( lo cual representa en promedio cerca del 13,9 % de la fuerza laboral costarricense). De ellas, más del 90 % son hombres, principalmente de sectores como la agricultura, la construcción, el transporte, y otros trabajos efectuados al aire libre. “A diferencia de muchos agentes químicos cancerígenos que pueden ser reemplazados, la radiación solar cumple funciones que aún no pueden ser imitadas completamente en exteriores. Aunque se ha reducido el número de personas que trabajan en agricultura y trabajos al aire libre, la exposición a la radiación solar encabeza la lista de agentes que afectan a más personas”, explicó Hidalgo.
La situación se agrava porque en muchos casos no se utilizan equipos de protección como sombreros de ala ancha, bloqueador solar ni ropa adecuada. Tampoco se regula el tiempo continuo de exposición, ni se garantizan espacios de sombra, y las malas condiciones se intensifican en el sector informal. “Estamos hablando de vendedores ambulantes, mensajeros, pescadores, vigilantes, trabajadores de carreteras… prácticamente todas las personas que no laboran bajo techo se exponen a este agente. Y a esto se suma el efecto del cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la nubosidad: otras investigaciones sugieren que ha habido cambios en la forma en que la atmósfera filtra la radiación”, agregó el investigador.
Por ejemplo, un agricultor en Guanacaste o un pescador en Puntarenas que trabaja ocho horas diarias bajo el sol —en zonas donde los niveles de radiación UV pueden alcanzar índices extremos— recibe una dosis acumulativa que, con los años, puede derivar en un diagnóstico de cáncer de piel.
Otros agentes
Hidalgo también identificó otras sustancias cancerígenas con alta prevalencia de exposición: el formaldehído, utilizado en la industria textil, salud y en laboratorios; los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), comunes en la quema de combustibles fósiles; el polvo de madera, frecuente en carpinterías; o el benceno, presente en la producción de plásticos, detergentes y lubricantes.
En promedio, la fuerza laboral del país durante el periodo 2015–2022 fue de 2.057.581 personas. Los principales agentes cancerígenos identificados fueron:
· Radiación solar (13,86 %)
· Emisiones de motores diésel (10,74 %)
· Cromo VI (4,33 %)
· Sílice cristalina (3,97 %)
· Benceno (3,10 %)
· Mancozeb, maneb y zineb (2,35 %)
· Polvo de madera (1,92 %)
· Clorotalonil (1,68 %)
· Plomo y compuestos orgánicos (1,55 %)
· Óxido de etileno (1,51 %)
En comparación con 2001, algunas exposiciones disminuyeron, como las asociadas al plomo o al asbesto, gracias a cambios regulatorios. Pero otras aumentaron, no necesariamente por mayor concentración del agente, sino porque más personas están involucradas en ocupaciones donde dichos riesgos están presentes. “Se trata de movimientos entre sectores: personas que antes trabajaban en agricultura y hoy están en construcción o transporte, por ejemplo. Eso se refleja en los números de exposición”, indicó Hidalgo.
El estudio permitió la generación de datos concretos que permiten orientar la toma de decisiones. Para el autor, la actualización de CAREX debería realizarse cada cinco años —o incluso antes— si cambian las condiciones del entorno o se evidencian nuevos riesgos.
“Este estudio no debería quedarse en el papel. Lo ideal es que las autoridades tomen estos datos y los conviertan en acciones: regular mejor, capacitar más, establecer horarios protegidos, exigir protección adecuada, incluir este tema en los exámenes médicos de control. El cáncer ocupacional es prevenible, pero hay que actuar con decisión”, enfatizó.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), estima que el cáncer atribuible a exposiciones ocupacionales varía entre 4 y 40% de la carga global de cáncer, y causa cerca de 200.000 muertes al año en el mundo, sin embargo, el cáncer ocupacional se puede prevenir.