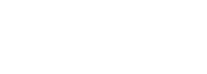*Esteban Barboza Núñez
Una característica del devenir de Guanacaste, desde el periodo colonial hasta el presente, ha sido el predominio de unidades de producción extractivistas dictadas por intereses, ya sea de las élites locales y del Valle Central, o bien de capitales y beneficiarios externos.
A primera vista, tal afirmación podría sonar un tanto radical, pero una simple ojeada a los principales actores políticos y económicos de la región, y a los principales acontecimientos que han sucedido en ella a lo largo de los últimos cinco siglos, demuestra su veracidad.
La exportación e importación de esclavos a lo largo de los siglos XVI y XVII, por parte de las autoridades coloniales españolas, el establecimiento de grandes haciendas ganaderas que concentraban enormes cantidades de tierra en pocos dueños ausentistas, a partir del siglo XVIII, alianzas entre las élites locales y las del Valle Central para establecer cuotas de poder mutuas que ayudaran a mantener el control de los principales recursos de la región durante gran parte del siglo XIX, los agronegocios durante el siglo XX y lo que llamaremos ahora la era del turismo, que comienza a gestarse desde finales del siglo pasado y que se consolida en el presente siglo, son todos acontecimientos históricos en los que poderes, intereses y capitales externos a la Región Chorotega han dictado su devenir, al menos desde una perspectiva hegemónica.
Ahora bien, si nos enfocamos en lo que está sucediendo hoy día en Guanacaste, podríamos solamente concentrarnos en los números halagadores que indican que, durante el presente siglo, tanto a inicios -hasta la crisis mundial de 2008- como después del 2020, la provincia concentró casi una cuarta parte de la inversión inmobiliaria, en metros cuadrados, de todo el país.
También podríamos afirmar que casi un millón y medio de pasajeros ingresan anualmente a Costa Rica por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, y que generan divisas a la provincia y al país en general. Sería también plausible argumentar acerca de la importante oferta turística para varios segmentos, desde los suntuosos desarrollos hoteleros e inmobiliarios en el golfo de Papagayo y algunos distritos costeros, hasta ofertas más variadas en otros parajes de la provincia.
Todos estos son datos halagadores si simplemente los citamos para justificar el modelo de desarrollo imperante. Este modo de visualizar la realidad, que sigue una lógica neoliberal en la que se enfatizan aquellos elementos del contexto que funcionan a favor de la justificación del modelo mismo, esconde otras realidades que también son parte del panorama social y ambiental de la región.
Empecemos por el más obvio: ¿ha reducido el modelo de desarrollo turístico la pobreza y la desigualdad en Guanacaste? La respuesta es no. Si bien es cierto la pobreza en la región ha mostrado, al menos antes del 2020, una tendencia a la baja, no es necesariamente debido a las actividades económicas predominantes.
Más bien, como los números lo demuestran, las poblaciones dedicadas a actividades de alojamiento y servicios de alimentación son las que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), concentran los mayores índices de pobreza y pobreza extrema en la provincia.
Lo mismo sucede con la desigualdad. Esta tiende a aumentar conforme se intensifica el modelo de desarrollo predominante. Por un lado, tenemos un acelerado desarrollo inmobiliario en las regiones costeras de Guanacaste en el que destacan las residencias de lujo y las comunidades cerradas; y por el otro, encontramos mayores cantidades de personas en puestos de trabajo temporales o precarizados por la misma constitución del sistema, y que tienen que vivir enfrentados a todo tipo de efectos colaterales, como el aumento del costo de la vida, de los precios de vivienda, tierra y alquiler, o la inseguridad, precisamente debido al boom inmobiliario.
Otro gran tema es el ambiental, que afecta también a los residentes. El tipo de turismo y desarrollo inmobiliario que predomina en Guanacaste dista mucho de ese supuesto modelo de turismo sostenible y en armonía con el ambiente que por muchos años Costa Rica le vendió al mundo. Lo que sucede en la provincia es una ventana al futuro, no solo del turismo, sino también de la precariedad ambiental, en beneficio de los actores más poderosos.
Esto ocurre precisamente porque existen elementos, como el agua, que por su valor y su importancia estratégica, son cada vez más disputados y monopolizados en Guanacaste por los actores más poderosos y con mejores conexiones de poder.
Actualmente en las zonas costeras con mayor desarrollo inmobiliario de la provincia existen 22 acueductos rurales (ASADAS) sin factibilidad técnica para otorgar nuevas disponibilidades de agua para proyectos inmobiliarios; sin embargo, en algunas de las áreas en las que se encuentran esas ASADAS, como los distritos de Sardinal, Tamarindo y Tempate, el desarrollo de residencias de lujo y comunidades cerradas lidera las estadísticas a nivel nacional.
Existen muchos otros elementos de este sistema de producción dominante que también son importantes de analizar, entre ellos, la creciente inseguridad en las regiones costeras, la destrucción de hábitats y corredores biológicos de especies nativas, el rampante desorden del desarrollo a falta de una eficaz planificación territorial y los conflictos sociales a partir de estas formas de exacerbación de la desigualdad y la precariedad, debido a que, precisamente, las autoridades estatales están totalmente volcadas a promover este modelo de desarrollo.
A todas luces, el modelo dominante queda debiendo a los intereses de la mayor parte de los habitantes de la región. Esta es una continuación de un pensamiento extractivista de larga data, que funciona muy bien si lo evaluamos desde las perspectivas predominantes, pero que puede y debe ser cuestionado desde la academia y los actores sociales de la región.
Las soluciones deben enfocarse en mayor inclusividad, responsabilidad, una planificación que tome en cuenta los intereses locales y los recursos disponibles, y, principalmente, el cuestionamiento al crecimiento desmedido sin importar las consecuencias, que ya son bastante evidentes en la Guanacaste del bicentenario.
*El autor es el coordinador del Observatorio de Turismo y Migraciones de la Región Chorotega (OBTUR) de la Universidad Nacional.