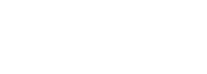*José Francisco Pacheco Jiménez
Hablar de salud y desarrollo económico y humano es sinónimo de referirse a dos aspectos íntimamente ligados, que crean un círculo virtuoso entre ellos. De hecho, autores como Evans (2009) mencionan que el desarrollo de un país no puede darse si la salud de la población no es adecuada.
Históricamente se ha aceptado la premisa de que un elevado nivel de salud poblacional conduce a un mayor crecimiento de la producción y a efectos positivos sobre el desarrollo humano (Ridhwan et al, al, 2022).
Otros autores (Bloom et al 2004), por ejemplo, estiman que un incremento de un año en la expectativa de vida de la población se asocia con un aumento del 4% en su producción. Al mejorar la situación sanitaria de un país, las personas viven más años de vida sanos, es decir, pasan menos tiempo enfermas. Esto conlleva a mayores capacidades para estudiar y trabajar, a un menor ausentismo laboral y a la posibilidad de permanecer activamente durante más años, entre otros.
Lo contrario también es cierto; es decir, los países con mejores perfiles de desarrollo económico muestran mejores índices sanitarios y en esto juegan papeles fundamentales temas como la mayor escolaridad, el acceso adecuado a una sana alimentación, la existencia de infraestructura de agua y saneamiento y los servicios ampliados de primera infancia.
En todo esto, el sistema sanitario juega uno de los roles fundamentales a través de la provisión universal, oportuna y de calidad de servicios tanto preventivos como curativos. El entramado a su interior es complejo: el sistema debería cubrir la mayor cantidad posible de servicios requeridos por la población, a un costo bajo (o nulo para la persona, según las circunstancias) y sin criterio discriminatorio que le impida acceder a ellos. Además, estos servicios deben proveerse en el momento en que la persona los requiera, con la calidad debida de manera que eleven las probabilidades de éxito del tratamiento.
El cumplimiento cabal de todos estos objetivos requiere de un esquema de financiamiento amplio y sostenido, fundamentado principalmente en fuentes públicas y con esquemas de solidaridad consolidados. Se dice que al menos un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) debería ser la inversión pública en salud para observar avances significativos en la materia (PAHO/OMS, 2018).
Eso sí, un mayor financiamiento no se traduce necesariamente en mejores resultados sanitarios, por cuanto es necesario hacerle acompañar de otros factores críticos como una rectoría sólida, una red de proveedores amplia y eficiente, alta disponibilidad de recurso humano, prácticas transparentes y un sistema de planificación que sea paciente-céntrico.
Hay algo más. La discusión de las últimas décadas apunta a la necesidad de construir un modelo de financiamiento balanceado en tres niveles: creación de suficientes recursos para atender las necesidades sanitarias de la población, diseño de un mecanismo de solidaridad que permita canalizar recursos hacia personas con mayores necesidades sin importar su contribución al sistema e implementación de procesos institucionales que permitan ejecutar esos recursos hacia una mayor consecución de resultados.
Traigo esta discusión preliminar a raíz del debate más reciente sobre la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que una vez más aparece en el escenario fiscal y político de Costa Rica con posiciones muy diversas. La historia no varía mucho en relación con versiones previas: un volumen adeudado que crece rápidamente, la imposibilidad de pagarla en un solo tracto, las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y la Caja y diversas soluciones que se le dan al asunto.
Lo cierto es que, de mantenerse las condiciones que prevalecen alrededor del tema, en 5, 10 o 20 años estaremos conversando de lo mismo porque el país ha mantenido la discusión en los resultados observables (una deuda que crece) y no en sus raíces más inmediatas. La deuda con la CCSS seguirá creciendo y aún y cuando se pagase en su totalidad el día de hoy (¢3 billones), el próximo año volverá a emerger con su dinámica propia si no se introducen cambios en paralelo al plan de pagos de esa deuda.
Las consideraciones anteriores me hacen plantear acá tres reflexiones. Primero, el análisis de la deuda estatal debe trascender la valoración monetaria con que se ha tratado. Los rubros que integran estas obligaciones del Estado son altamente necesarios para proseguir hacia la universalización de la cobertura de servicios, la protección de grupos más vulnerables y el fortalecimiento de la cohesión social, aspecto donde los seguros sociales hacen un aporte extraordinario.
Segundo, el énfasis en la deuda desvía la atención hacia un tema mucho más trascendental: el financiamiento del seguro de salud para los próximos años. Mientras el seguro de pensiones mantiene un diálogo constante sobre su sostenibilidad, salud ha estado relegada no obstante las crecientes presiones sobre los costos del sistema: población envejeciendo rápidamente (apuntando al 21% de la población al 2050), crecimiento de las enfermedades crónicas, tecnologías cambiantes de alto costo y un mercado de trabajo muy distante del existente cuando el seguro de salud fue creado (alta informalidad, nuevas formas de empleo, automatización, etc).
Tercero, ninguna reforma en el financiamiento del sector salud puede enfocarse exclusivamente en nuevos ingresos. La experiencia internacional muestra que hoy día las sociedades no están dispuestas a elevar dicho financiamiento sanitario si no hay al menos dos grandes compromisos por parte de los seguros sociales. El primero es el compromiso por una gestión pro-eficiencia y calidad. Los acuerdos nacionales suelen incorporar transformaciones en el sistema de gestión que generen ahorros que permitan cubrir, al menos parcialmente, la brecha de financiamiento existente. Se estima que en el mundo entre un 20% y un 40% del gasto sanitario es ineficiente (OMS, 2010), existiendo pues un amplio espacio para mejora interna. Aún si este porcentaje fuera la mitad en el caso de la CCSS, el ahorro potencial podría ascender a un 0.6% del PIB.
En corto, la deuda del Estado con la Caja es, pues, una excelente “excusa” para debatir a profundidad sobre el modelo de financiamiento que vamos a escoger para el seguro de salud en las próximas décadas. Pagar la deuda hoy existente es un punto necesario de agenda, pero hay que ir más allá. Contar con una entidad superavitaria como lo es la CCSS no debería hacernos bajar la guardia, primero porque ese excedente se genera en medio de necesidades de personal e infraestructura que podrían erosionarlo rápidamente y segundo porque la lucha por el espacio fiscal no es exclusiva del seguro de salud. Hay muchos sectores, como pensiones, cuido infantil, cambio climático, educación e infraestructura, que andan en búsqueda de más ingresos para sus programas.
*El autor es académico del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).