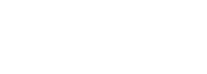José Aurelio Sandí Morales
Escuela de Historia, Universidad Nacional
Costa Rica se independizó de España hace 203 años y en ese tiempo han ocurrido muchos hechos y procesos históricos. Sin embargo, durante este largo periodo hay un aspecto que ha permanecido inmutable en el Estado: su confesionalidad católica.
La primera vez que Costa Rica se declaró católica fue mediante el artículo 3° del Pacto de Concordia, el cual indica: “La religión de la Provincia es y será siempre la Católica, Apostólica, Romana como única verdadera con exclusión de cualquier otra.” Con ciertas modificaciones en la redacción, este argumento ha permanecido en todas las constituciones del país hasta la actualidad.
En dicho artículo se resumen muchos elementos de la realidad costarricense del periodo. Se deja claro que el Estado y sus habitantes eran católicos, nada extraño para la época, pues incluso los constituyentes “jugaron” a ser padres conciliares, y llegaron a aseverar que era la única y verdadera, por ende, no podía haber otra y el resto era una simple equivocación de los seres humanos que las profesaran. El artículo también declara la exclusión de cualquier otra religión, que, en síntesis, plantea que las otras confesiones no tenían cabida en el país.
Ante estos hechos surge una pregunta: ¿de dónde o por qué la primera Constitución declaró católica a Costa Rica? La respuesta se encuentra en las postrimerías del periodo colonial, cuando en 1812 se estableció la Constitución de Cádiz, primera constitución de la Corona española. En ella se indicó en su artículo 12°: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el exercicio (sic) de cualquier otra.”
Si se observa con detenimiento el artículo, es casi el mismo al aparecido el 1° de diciembre de 1821. Se habla de una perpetuidad en la fe del Estado, se declara y sostiene una verdad teológica propia del catolicismo al caracterizarla como la fe única y verdadera y, por último, declaró, de manera ambigua, pero al fin declarado, la exclusión de otra fe. Por ende, la confesionalidad costarricense se explica como una herencia del ocaso colonial que a la fecha ha permanecido en la vida política, social y cultural de los habitantes del país.
Sin embargo, hay que dejar claro que hubo una diferencia entre el Pacto de Concordia y la Constitución de Cádiz, y es que el artículo 3° de la primera nunca llamó a perseguir o a impedir el ingreso al país de personas no católicos. El artículo 4° de la misma constitución estableció que si algún extranjero (parecía inadmisible que un nacional fuera no católico) por motivos de tránsito, trabajos a la Provincia o negocios podía residir en el país por un tiempo determinado que el Gobierno le señalaría, y se le indicaba que también se le protegería su libertad, seguridad y bienes. Siembre y cuando: “no procure seducir en la provincia contra la religión o Estado, en cuyo caso será expulsado inmediatamente.”
Este artículo deja claro la nueva realidad que conocían los gobernantes del país. Se estableció que podían vivir-trabajar o transitar (por un periodo) los no católicos siempre y cuando obtuviera del Estado un permiso y no perturbaran la conciencia de los habitantes del territorio nacional. La claridad del artículo 4°, que también se perpetuó en cada constitución del país, respondía a una realidad: los gobernantes del país sabían que era imposible el progreso del nuevo Estado sin la participación de los no católicos y, por ende, los defendieron en su condición.
Para verdades el tiempo, dice el refrán, y el tiempo sin duda les dio la razón a los gobernantes del país, pues es imposible explicar el devenir económico de Costa Rica sin la participación de extranjeros, muchos de ellos de tradición protestante, y luego nacionales no católicos. Los cuales “gracias” a sus trabajos que aportaban al Estado y a la sociedad empezaron a conseguir cada vez más derechos y, por ende, ser más tolerados.
Lo anterior no quiere decir que desde 1821 ningún no católico tuvo problemas en Costa Rica. Solo basta recordar la vez que Braulio Carrillo tuvo que intervenir para que un no católico pudiera ser enterrado en el cementerio de Cartago en la década de 1840. Tampoco se puede pasar por alto las veces que el gobierno civil le solicitó a Mons. Thiel o a Mons. Stork que llamara la atención a parte de su clero que estaba levantando a los católicos para ir a apedrear casas de pastores “protestantes”.
Sin embargo, la defensa a los no católicos por sus aportes al “desarrollo y progreso” del país se profundizó más en 1877, cuando el gobierno del liberal Tomás Guardia Gutiérrez le solicitó a la Santa Sede que el futuro obispo de Costa Rica tuviera tribunal de 2ª y 3ª instancia ya que:
“…Costa Rica, para progresar, necesita de proteger la inmigración extranjera, que se aumenta de día en día y que será muy considerable cuando esté terminado el Ferrocarril al Atlántico. Esa inmigración se compone, como es natural, de personas de todas las creencias, à quienes la Constitucion [sic] se les garantiza aun [sic] les permite el culto público. En interés de la República está el asimilarse aquel elemento extranjero, protejiendo [sic] los matrimonios con las hijas del país, que todas son católicas”.
En síntesis, lo que deseaba el gobierno era que los trámites matrimoniales entre las jóvenes católicas costarricenses que se casarían con extranjeros no católicos fueran más expeditos y, por ende, evitar el malestar en los muy bienvenidos extranjeros.
Concluir con este caso es bastante ejemplificante, pues deja claro el interés real de la tolerancia. Si bien el país, por más de 200 años se ha declarado católico, ha sabido manejar la tolerancia religiosa, fuese por intereses económicos o por “misericordia” humana. En la actualidad la confesionalidad estatal es una rareza de la cual solo Costa Rica es ejemplo en la región. Sin embargo, la tolerancia y el respeto por el modo de pensar de los demás no ha “pasado de moda” y es un elemento social que aún a la fecha debe primar en la sociedad costarricense, más aún cuando este país se pavonea de demócrata y defensor de los derechos humanos.