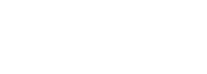*Mág. Larissa Arroyo Navarrete
El 2024 fue uno de los años más violentos para las mujeres, y el 2025 no muestra un panorama distinto: ya se registran 13 femicidios en lo que va del año. Ante esta realidad, no cabe la indiferencia. La violencia feminicida no es un hecho aislado ni un crimen pasional; es la expresión más extrema de un sistema patriarcal que sigue normalizando la desigualdad y la impunidad. Frente a ello, la academia tiene una responsabilidad impostergable.
Hablar desde la academia es hacerlo desde un espacio que no puede ser neutral. Las universidades no solo producen conocimiento; también forman profesionales, inciden en las políticas públicas y participan de la construcción del pensamiento social. Callar ante la violencia basada en género, o limitarse a un análisis técnico o distante, es una forma de complicidad. El actuar académico debe traducirse en acción transformadora.
El femicidio es la expresión más letal de una cultura que legitima el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Desde la infancia, se nos imponen roles y estereotipos de género que perpetúan la subordinación femenina y la dominación masculina. La cultura, la familia, los planes de estudio e incluso los discursos oficiales reproducen narrativas que erosionan los principios de igualdad y no discriminación. Estos mensajes se vuelven normas que sostienen relaciones desiguales y debilitan la autonomía de las mujeres.
A la dimensión cultural se suma una responsabilidad institucional y jurídica ineludible. El Estado costarricense, pese a sus compromisos asumidos en instrumentos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, no ha garantizado un acceso efectivo a la justicia para todas las mujeres. Persisten barreras estructurales que afectan especialmente a mujeres de poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Para muchas de ellas, la justicia no solo es lejana; suele ser hostil, inaccesible o revictimizante. A ello se suma el debilitamiento progresivo de la institucionalidad de protección, producto de decisiones políticas antojadizas, sin base en evidencia ni resultados. Decisiones que cobran vidas, en un contexto donde incluso se cuestiona la legitimidad de esa institucionalidad.
Frente a esta crisis, la academia debe asumir tres funciones esenciales:
Primero, la producción de conocimiento con propósito transformador. No basta con investigar por acumulación; es urgente generar evidencia que incida en decisiones judiciales, en políticas públicas y en reformas educativas. Necesitamos levantar, sistematizar y analizar datos, llenar vacíos de información y hacer una lectura crítica del marco legal vigente, identificando sus omisiones, limitaciones y sesgos.
Segundo, la formación en derechos humanos y perspectiva de género. Este compromiso debe permear todos los niveles del sistema educativo. No se trata de incluir estos temas como contenidos marginales, sino de incorporarlos en la estructura misma de la enseñanza. La transformación cultural comienza en el aula. Profesionales en todos los niveles y de todas las disciplinas, desde la salud hasta el derecho, desde la docencia hasta la judicatura, deben formarse con pensamiento crítico, sensibilidad social y herramientas para cuestionar las jerarquías que perpetúan la violencia.
Tercero, la incidencia y la articulación. El conocimiento que no dialoga con la realidad es un privilegio estéril. La academia debe involucrarse en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas; participar en espacios de articulación con el Estado y la sociedad civil, y ejercer una vigilancia crítica del cumplimiento de los compromisos internacionales. También debe denunciar con firmeza los discursos que relativizan los derechos humanos, socavan los sistemas de protección a estos, ya sea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el de Naciones Unidas. Porque lo que está en juego no es una idea abstracta de justicia: son vidas.
Erradicar la violencia basada en género y por lo tanto la violencia femicida, no es una utopía. Es una obligación jurídica del Estado y un mandato ético para toda la sociedad y para todas las personas. Desde la academia, tenemos la responsabilidad de poner nuestras aulas, el saber, las voces y la capacidad de crear, al servicio de esta causa. No podemos seguir tolerando un sistema donde la vida de las mujeres se pierde entre las decisiones políticas fundamentadas en intereses políticos para conservar cuotas de poder, en lugar de responder a las necesidades de las mujeres y sus familias.
La educación, en el marco de los derechos humanos, nos permite construir la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. La educación salva vidas y transforma realidades para una vida mejor, especialmente en las personas empobrecidas y vulnerables.
*La autora es abogada especialista en derechos humanos y género y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).