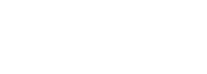*Guillermo Acuña González
Apenas unos días después del ascenso de Donald Trump a la presidencia de EEUU recibí la alarma por parte de la socióloga costarricense María José Murillo: Casa Esperanza, un albergue de asistencia para personas migrantes en tránsito, ubicado en la comunidad de Los Chiles, paraje fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, debía cerrar ante la inminencia del recorte de los fondos de ayuda humanitaria decretados por el presidente republicano.
Este recorte, contenido en una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en sus primeros días de gobierno, denominada “Reevaluación y realineación de la ayuda internacional de Estados Unidos”, implicaba la suspensión inmediata de apoyo a programas de ayuda internacional, entre los que se encontraban organizaciones sociales y civiles, implementadoras en campo de tales fondos. Muchas de estas entidades se ubican en la primera línea de asistencia y apoyo para personas migrantes en tránsito en muchos países, incluido el caso costarricense.
María José había encontrado en este espacio un lugar donde combinar su ejercicio profesional con su acción política en favor de las poblaciones en riesgo. Desde allí, en su condición de mujer joven, profesional y con conciencia acerca de los riesgos que implican las voces y las prácticas autoritarias, nos había alertado de previo sobre la prontitud del cierre de ese espacio, que aprendió a ver y sentir como suyo.
Un comunicado emitido por la organización Casa Adobe, administradora del albergue, relataba las dimensiones contingentes del cierre, decretado casi de inmediato:
“No queremos echarlos a la calle. Estamos haciendo todo lo posible con nuestros propios fondos y también con el apoyo de algunas personas que nos han donado. Sabemos que no somos los únicos afectados por las acciones ejecutivas del nuevo gobierno norteamericano, pero como Asociación Casa Adobe no queremos rendirnos. Y preguntamos, como costarricenses amantes de la paz y de la caña dulce, ¿podemos dejarnos arrinconar hasta perder nuestra piedad por los vulnerables? ¿No nos mueve la compasión a encontrar caminos solidarios?”
El albergue, efectivamente, cerró el 31 de enero de 2025, a pesar de recibir respiración artificial a partir de recursos dotados por una organización internacional y apoyos específicos. Pero eso no es suficiente. No es sostenible en el tiempo.
Pensar en esta dimensión concreta de los impactos que el recorte anunciado (y paralizado de manera parcial por orden de una jueza) tienen en una sociedad al sur de la región, implica tener claras las implicaciones de una política-antipolítica migratoria in situ, en Costa Rica, un país cuya tradición humanista y solidaria empieza a desgajarse.

Entre Darién y México, preferimos Darién
Es 10 de febrero de este lacónico 2025. Recibí la invitación de la comunicadora Marcia Silva Pereira, de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, una de las cinco universidades públicas en funcionamiento en Costa Rica.
La solicitud de Marcia no es menos urgente que la comunicación de María José: se trata de un albergue ubicado en la capital costarricense llamado Dormitorio Solidario, en peligro de cierre por las mismas razones que Casa Esperanza y que a la fecha contaba con 48 personas migrantes en tránsito, todas en sentido norte-sur, como consecuencia del taponamiento en la frontera México-Estados Unidos, la eliminación de la aplicación CBP-ONE, destinada a gestionar solicitudes de citas para la consecución de estatus de refugio, y la agudización de las acciones que vulneran las capacidades de estas personas.
Muchas de estas personas provienen de diversos puntos de México y, ante el recrudecimiento de la seguridad fronteriza entre este país y Estados Unidos, emprendieron su riesgoso camino de retorno hacia países de los que salieron con prontitud, por razones de violencia, desempleo y exclusión social: Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina. Estos son algunos de los países desde los cuales se originó su proyecto migratorio con destino al norte.
Pienso como Marcia. Como universidad pública debemos ir, ver, acompañar, decir y accionar. En momentos de fuerte cuestionamiento a la labor que desempeñamos, nuestra acción debe ser aún más agresiva, más visible. Y fuimos.
La mañana del 11 de febrero nos presentamos al albergue en el que algunas de las personas presentes accedieron a hablar con nosotros. Paula, la administradora del lugar, junto con su esposo, nos comenta la urgencia: “debemos cerrar sí o sí y no sabemos qué pasará con estas personas”.
Este lugar había abierto en época de pandemia para atender personas en situación de calle. Su labor destacó conforme pasaba el tiempo, pero debieron virar hacia la atención de poblaciones que, a la par de su condición de vulnerabilidad, se encontraban en tránsito hacia el norte, con vista a Estados Unidos como destino final.
Esta vez van de vuelta a países desde donde salieron, porque recibieron amenazas de muerte, donde el sistema económico los expulsó y ya era inmanejable su permanencia allí. Y conversamos con los huéspedes de ese albergue.
Trato de observarles en sus rasgos, cómo nombran los recuerdos, los gestos que comunican una larga travesía que aún no termina. Hay mujeres (que esa mañana hablaron poco), niños (me enfureció el caso de un padre ecuatoriano que viaja con su hijo de unos seis años y nos relata la forma como ambos se debieron lanzar de La Bestia al ser interceptados por el narcotráfico) y hombres jóvenes.
Los relatos desordenados van y vienen. La migra, las extorsiones, las enfermedades. Los trabajos forzados a los que son expuestos, si no cuentan con recursos para pagar los peajes a los carteles del narcotráfico, la acción despiada del ejército mexicano. Relatos sobre cómo algunos de los migrantes son convertidos en verdugos de sus mismos compañeros de viaje, porque son obligados a asaltarlos, violarlos, violentarlos.
Sus palabras salen urgidas, casi despedidas en un frenesí que no se aquieta. Hablan (quienes lo hacen, que son principalmente los hombres presentes) y casi no hay espacio para el silencio. Es que ya llevan meses desde que salieron hacia su destino, al que nunca llegaron. Y ahora deben retornar obligados por las circunstancias.
“ Queremos trabajar”, nos dicen, para asegurarse recursos que les permitan continuar ese paradójico viaje de vuelta. “De lo contrario, nos pondremos en situación de calle para pedir ayuda”.
De todo lo escuchado esa mañana, que aún proceso en mi memoria, lo que más me impactó fue conocer que sin duda, en sus palabras, prefieren mil veces el paso por “la selva” del Darién al tránsito por México: “Es el infierno” dicen con propiedad y recuerdos todavía frescos.
Y pienso, ¿estamos ante la masificación de la migración en sentido contrario? La migración en reversa está a punto de pasar por Centroamérica en los próximos meses. Si la sinrazón de la política migratoria de Estados Unidos es un enfoque transversal, los resultados de la aplicación de medidas extremas en materia de seguridad migratoria en países como los nuestros tendrán para las personas migrantes un presente y un futuro inciertos.

Los vuelos y las respuestas de la vergüenza
A inicios de febrero, Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU., organizó una meteórica visita a Centroamérica y República Dominicana. Durante esa visita, una nota de la BBC reportó que los propósitos de esta “gira de inspección” al patio trasero, parecía más al paso de un director regañón de colegio por los pasillos, para disciplinar a sus alumnos:
“Lo hizo con el objetivo de comunicarles a los líderes de estos países cuáles son las prioridades de la administración Trump (deportar inmigrantes de forma masiva, contrarrestar la creciente influencia de China en la región y combatir el tráfico de fentanilo a su país) y pedirles que cooperen”.
La referencia a la solicitud de cooperación fue, desde luego, una frase retórica al interior de una narrativa repleta de exigencias, órdenes y amenazas diplomáticas. En el caso costarricense, la confirmación de sus autoridades ante estas petitorias del secretario Rubio, fue inmediata.
En menos de una semana, entre el 21 y 25 de febrero, Costa Rica recibió dos vuelos que completaron una “cuota” de 200 personas migrantes deportadas desde Estados Unidos; el primero con 135 personas, la mitad niños, fue dirigido de inmediato a un Centro de Atención para Migrantes en Tránsito (CATEM), ubicado al sur del país, a más de cinco horas de la capital. Las personas deportadas provienen de diversos países asiáticos, no hablan español y no saben por qué los habían traído a la Costa Rica del “pura vida”.
Las condiciones en las que arribaron y fueron trasladados esos migrantes hacia este centro de atención provocaron diversas voces de alerta, entre ellas la de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank: “El trato recibido por ese primer grupo fue inhumano y devastador”, según publicó CR Hoy. No menos urgente es la constante denuncia acerca de las condiciones en las que permanecen en un centro no apto para atender a una cantidad de personas que sobrepasan sus capacidades.
El segundo grupo, con 35 personas migrantes, tocó suelo costarricense el martes 25 de febrero. A esta hora se encuentran en el mismo centro de atención ubicado al sur del país, a la espera de la definición de sus vuelos de retorno a sus países de origen, lo que complejiza aún más su situación individual y familiar.

Con la fuerza de la resistencia femenina
Recorro las redes sociales para empaparme acerca de las percepciones sobre estos temas. Un grupo reducido de usuarios de las plataformas muestra indignación y rechazo a la acción de las autoridades costarricenses. El resto de las audiencias muestra indiferencia, más entretenido con las retóricas de comunicación e insultos de quien hoy gobierna Costa Rica.
Me gana la fuerza de la acción femenina que dice, actúa y acompaña: María José, Marcia, Paula, Angie, accionan desde una política de la resistencia y la solidaridad a prueba de todo. Son ellas las que me enseñan el camino.
Termino con la voz de otra mujer, mi querida amiga poeta chiapaneca Chary Gumeta, dedicada por años a investigar y decir, desde la poesía testimonial, las atrocidades de esa abominable industria migratoria que permea desde México al resto de la región.
“Antes de cruzar la frontera
antes de poner un pie en ese territorio de tinieblas
te daré un beso como muestra de amor
y te diré cómo aprendí a amarte
bajo las sombras de los árboles
en nuestro lejano Quezaltepeque.
Una vez que nos pegue el viento extranjero dejaremos que nos devore el humo y el ruido de ese animal maldito,
y si todavía estamos juntos
cerraremos los ojos
y haremos de cuenta
que estamos soñando”
Me quedo con las acciones y las voces de estas mujeres y con la pregunta que lanza en su perfil de Facebook, otra mujer costarricense ejemplar, Stella Chinchilla, comunicadora y activista social costarricense, quien acciona una ética de la duda y el cuestionamiento:
“¿Una puede ir a donde están las familias que deportó “Trumpeta” y traérsela para la casa de una? ¿Es cierto que no están detenidas? ¿Puedo ir?
¿Podemos ir?”
*El autor es Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.
**Fotos cortesía de Marcia Silva Pereira, comunicadora de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional.