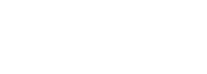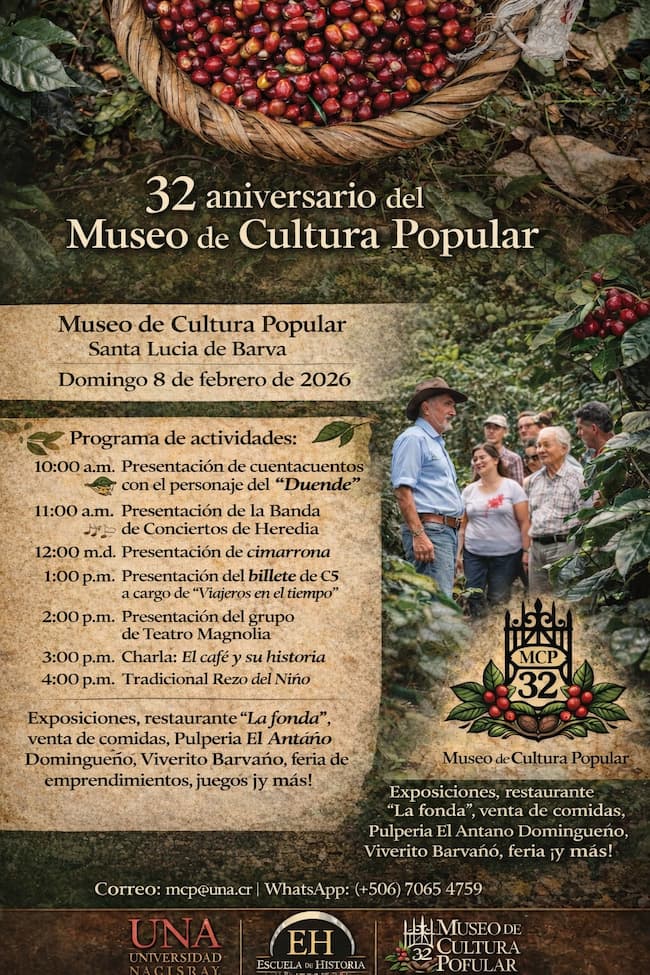Expertos coinciden en que “una ciudadanía mal informada toma malas decisiones” y proponen reforzar la educación en pensamiento crítico para salvaguardar la democracia.
La difusión de noticias falsas se convirtió en un engaño más al que la población debe estar alerta. Confirmar la fuente es la clave principal para descubrir si se está ante una de estas noticias, pero la proliferación de adjetivos, las imágenes y videos que no corresponden al lugar y al tiempo del tema mencionado, son otros insumos para descalificar una información. La exposición a este tipo de noticias, advierten los expertos, debilita el pensamiento crítico y, con ello, la democracia.
El estudio Fake news - Desinformación en Chile y LatAm, realizado por la empresa de estudios de mercado Activa, en colaboración con la Worldwide Independent Network of Market Research, a finales de 2022, reveló que Brasil encabeza la lista de los países donde las personas indicaron recibir noticias falsas todos o casi todos los días, con el 60%, seguido por Ecuador con el 58%, Colombia 53%, Chile 52% y Argentina con un 51%; México, Perú y Paraguay, registraron porcentajes de 43%, 39% y 38%, respectivamente. El 73% de los encuestados en estos ocho países creen que la desinformación en las noticias es un problema importante en su país.
En agosto de este año, el diario El País y la Cadena SER, de España, también consultaron sobre la problemática de la desinformación entre los españoles y la encuesta concluyó que el 56,9% de los participantes identifican las redes sociales como el medio donde más se encuentran con información engañosa o incorrecta. La mayoría afirmó ver noticias falsas al menos una vez a la semana.
Ante la preocupación del impacto de este fenómeno en la sociedad, Antonni Santisteban Fernández, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien visitó la Universidad Nacional (UNA) en el mes de octubre, mostró su preocupación en el programa de televisión UNA Mirada, al afirmar que “si la ciudadanía es fácilmente manipulable, es muy difícil que la democracia funcione con calidad”.
Él académico cree que es muy importante que la educación ponga como eje transversal el pensamiento crítico, para formar una ciudadanía consciente y capaz de analizar la información que recibe.
Jessica Ramírez Achoy, académica de la Escuela Historia UNA, agregó que según estudios realizados por la Universidad de Stanford, actualmente los jóvenes no saben distinguir entre una opinión falsa en una red social y una noticia verídica. Ella considera sumamente preocupante que una persona crea inmediatamente toda la información o texto que le llega por alguna aplicación y coincide con Santisteban en que “una ciudadanía mal informada toma malas decisiones”.
“La ciudadanía crítica lo que pretende es que seamos personas no solamente bien informadas, sino con la capacidad de descartar informaciones, frases y discursos; como aquellos discursos de odio, o que me incitan a no pensar dos veces cuál es mi papel. Hay que tenerles más cuidado”, advirtió la historiadora.
Por su parte, David González Sánchez, académico de la División de Educación Rural del Centro de Investigación en Docencia y Educación (Cide-UNA), mostró su escepticismo con la puesta en práctica de la educación crítica dentro de la aulas costarricenses, ya que considera que hoy los maestros y profesores no tiene la libertad de expresión ni la autoridad que se requiere para proponer discusiones sobre temas polémicos y, por el contrario, corren el riesgo de ser expuestos en redes sociales.
Una ciudadanía peligrosa
“Hay una ciudadanía que si la formamos se vuelve muy peligrosa para los grupos que están en el poder porque es pensante, crítica y capaz de desarrollar sus propios criterios” continuó Ramírez.
Maximiliano López López, subdirector de la Escuela de Historia UNA, explicó que uno de los enfoques que se desarrolla en la malla formativa de la carrera de la Enseñanza de los Estudios Sociales está basada en la corriente de Chantal Mouffe, de una ciudadanía peligrosa, “que proponen la idea de visualizar a una ciudadanía que tenga la capacidad de analizar el entorno en el que se encuentra, no solamente el desempeño del gobierno, sino también las necesidades sociales y en función de eso tomar acción. Es decir, involucrarse con los problemas públicos, tratar de solucionar y dar nuevas oportunidades”.
De esta manera, se forma a los futuros docentes de Estudios Sociales y Educación Cívica con herramientas para promover la discusión y cuestionar el statu quo, ya que “si no tenemos docentes universitarios críticos, que preparen a los futuros profesores que van a ir a trabajar con jóvenes en las aulas, es muy difícil de lograr”, aseguró López.
El historiador considera que el aula es el espacio idóneo para trabajar el pensamiento crítico con los estudiantes, ya que cuando salen de ahí entran a un espacio individualizado. “Tenemos una sociedad hedonista que busca la felicidad, el logro personal y la satisfacción, pero difícilmente piensa en lo colectivo. Entonces, si no sabemos aprovechar los espacios áulicos para trabajar esa ciudadanía crítica, no estamos contribuyendo con ese cambio” concluyó López.
Carolina Alejandra Chávez Preisler, de la Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, expuso en UNA Mirada que su país alcanzó la obligatoriedad de la asignatura en el año 2020, fundamentalmente en los últimos años de formación secundaria, con el objetivo de brindar una educación cívica, basada en la formación de personas que puedan influir, generar acciones en la sociedad y en el entorno más inmediato en el que viven.
Chávez destacó el poder colectivo que se gesta desde las redes sociales. “En Chile tenemos la particularidad del estallido social, que ha sido un movimiento masivo muy amplio, pero yo diría que esas lógicas y esos movimientos sociales hoy día transitan fuera de la escuela y tiene relación con el de la agrupación virtual de la sociedad y de la comunidad”.
Así, los ciudadanos son más que un colectivo con derechos y deberes y se convierten en un grupo que analiza, propone y actúa en función de la sociedad a la que pertenece y no solamente una masa de votantes que se activa a conveniencias de los políticos cada vez que hay elecciones.
Los académicos coinciden en que no puede existir democracia de calidad sin una ciudadanía crítica.