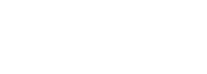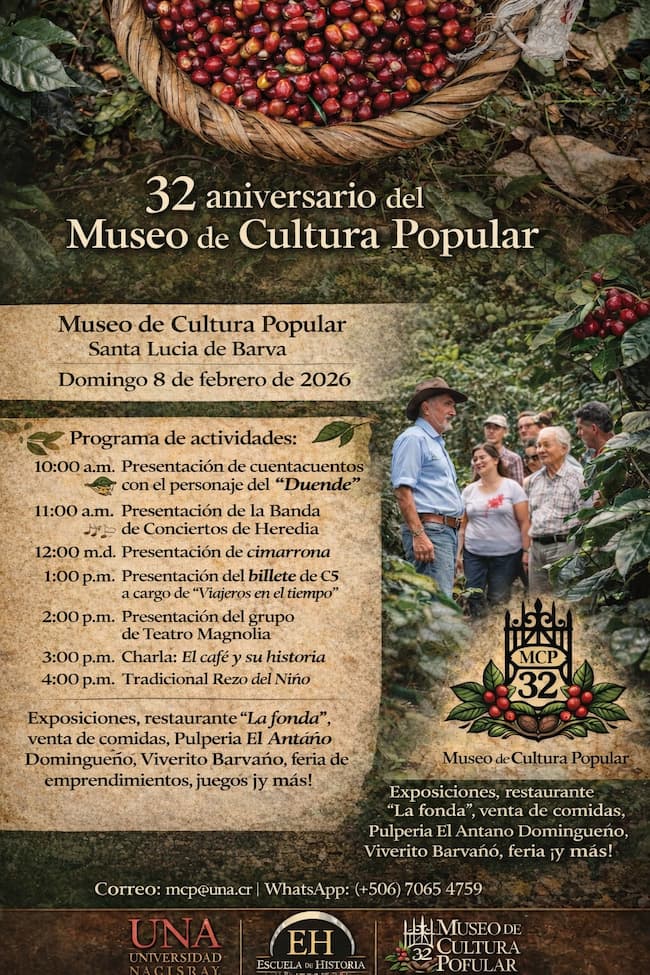Cansados de vivir, un día sí y otro también, de un desabastecimiento continuo de agua potable en sus hogares, un grupo de vecinos del distrito josefino de Hatillo tomó las calles para protestar públicamente por las deficiencias en el servicio. Esto ocurrió el 18 de marzo de 2024. Apenas dos meses antes, los vecinos de Moravia y Goicoechea se vieron obligados a cerrar sus grifos al detectarse contaminación en las fuentes que abastecen el líquido vital.
Estas situaciones retratan la incapacidad de gestión de la entidad rectora en el tema: el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Pero en el trasfondo, refleja la pérdida de capacidad de respuesta que estas y otras instituciones tienen para atender las demandas ciudadanas. Se ve todos los días en las noticias sobre las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la crisis educativa o en el deterioro ambiental.
La erosión en la credibilidad de las instituciones públicas puede socavar la misma democracia de un país. Así lo consideran académicos de la Universidad Nacional (UNA) consultados para este tema.
“Cuando la institucionalidad falla, la gente se siente excluida. Se supone que nuestro país se basa en un sistema solidario y al no tener acceso a los servicios esperados y de manera eficiente, por ejemplo, en el caso del agua, que es un derecho fundamental, se pierde credibilidad hacia el funcionamiento de ese sistema”, indicó Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales.
Esa exclusión viene de diversos frentes. En el día común de una persona puede conjuntarse una serie de situaciones: en la mañana, el agua llegó a cuentagotas y no podía bañarse, a como pudo se alistó para ir a gestionar una cita en la clínica, que se la programaron para dentro de dos años y por la tarde fue a la municipalidad a realizar un trámite y por olvidar un documento físico no pudo realizar la gestión.
“Existen instituciones que se deben repensar; no para cerrarlas, sino para que exista una reestructuración sustancial porque ya no responden a los requerimientos del país. Se necesita un nuevo modelo de gestión en entidades claves como el AyA o el Instituto Costarricense de Electricidad”, indicó Carlos Carranza, coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense.
La tarea no parece sencilla. De acuerdo con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), en el país existen 332 instituciones públicas entre ministerios, entidades autónomas o semiautónomas, empresas públicas estatales y no estatales, órganos desconcentrados y gobiernos locales.
El debate político para reformar el Estado y hacerlo más competitivo ha caído en lagunas pantanosas. Cuando se trata de abordar situaciones como las del Consejo Nacional de Producción (CNP) o la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la falta de acuerdo político limita la posibilidad de alcanzar soluciones. “Los modelos de administración pública que tenemos están desfasados y en algunos casos lo que se hace es improvisar las medidas a tomar”, agregó Carranza.
La más reciente evaluación del desempeño institucional, recogida en la encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica, ubica en un punto medio (entre una escala de uno a 10) la valoración ciudadana sobre algunas instituciones. La CCSS obtuvo una nota de 6.2, mientras que las calificaciones a la Sala Constitucional (6), Poder Judicial (5.6), Fiscalía (5.4) y Asamblea Legislativa (4.5), reflejan esa opinión dividida.
Un reflejo claro de la pérdida de credibilidad lo representan los partidos políticos. El mismo CIEP los ubica en la base de apoyo con una calificación de 3.6, al tiempo que augura una próxima contienda electoral donde pesará más el personalismo de quien sea candidato o candidata, más allá de la propia agrupación que los nomine. “Los partidos no supieron hacer una lectura correcta, un refrescamiento y han tenido problemas con sus bases”, agregó Guillermo Acuña.
Consecuencias
Para el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, una de las consecuencias de una institucionalidad débil es la prominencia de poderes que llama fácticos. “Es la entronización de actividades ilícitas que están organizando la vida cotidiana en muchas de las comunidades y eso hace que la democracia como sistema pase a un segundo plano”. Citó los casos de Colombia y de México, donde carteles de crimen organizado se han asentado en estos países y hasta representan mecanismos de ascenso social para muchas personas.
Otro riesgo es la aparición de discursos populistas que utilizan el enojo o la frustración ciudadana para socavar la estabilidad institucional. “Es cuando surgen respuestas no racionales para resolver los problemas y se crean las condiciones, por ejemplo, para privatizar servicios o cerrar entidades”, agregó Acuña.
Entonces se habla de una pérdida en los adeptos de la democracia como sistema de gobierno. La Revista The Economist, que publica anualmente el Índice Global de Democracia destacó que, en América Latina, al 2024, solo dos países pueden ser consideradas “democracias plenas”: Uruguay y Costa Rica.
Sin embargo, el promedio de la región descendió de 5.68 a 5.61, mientras que estos dos países incluso perdieron una posición con respecto a la evaluación de 2023. Costa Rica se ubica en la posición 18 a escala global, con una nota de 8.29.
Carlos Carranza manifestó que la democracia es un proceso de construcción continua que va mucho más allá de participar en elecciones cada cierto tiempo. Requiere rendición de cuentas de quienes gobiernan, transparencia, libertad de expresión y de prensa y autoridad ética. “Además, el lenguaje que se utiliza por quienes detentan el poder es fundamental. Cuando un presidente decide atacar a todos los grupos, desde empresarios hasta universidades; es decir, todo el espectro de la sociedad civil, perdemos ese elemento esencial de la democracia”, añadió.
Acuña señaló que el país vive en un “momento bisagra” de su historia. “O nos detenemos como sociedad a analizar lo que estamos haciendo y los cambios que deben implementarse o nos vamos para el precipicio”, sentenció. Aun así, considera que el país cuenta con una base moral que contribuye a autorregularse hacia escenarios como golpes de Estado y que permitan redefinir lo que denomina “el contrato social costarricense”.
“A mí me preocupa el pragmatismo simplista en que pueden caer algunos y la pérdida de valores. Hay que pensar, como decían los clásicos, con sabiduría, sapiencia y madurez. Costa Rica vivió una guerra civil en 1948 y se piensa a veces que eso es broma, cuando sabemos que fue un esfuerzo fundamental para asentar la democracia y no debemos perder”, reflexionó Carranza.