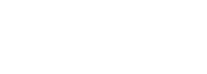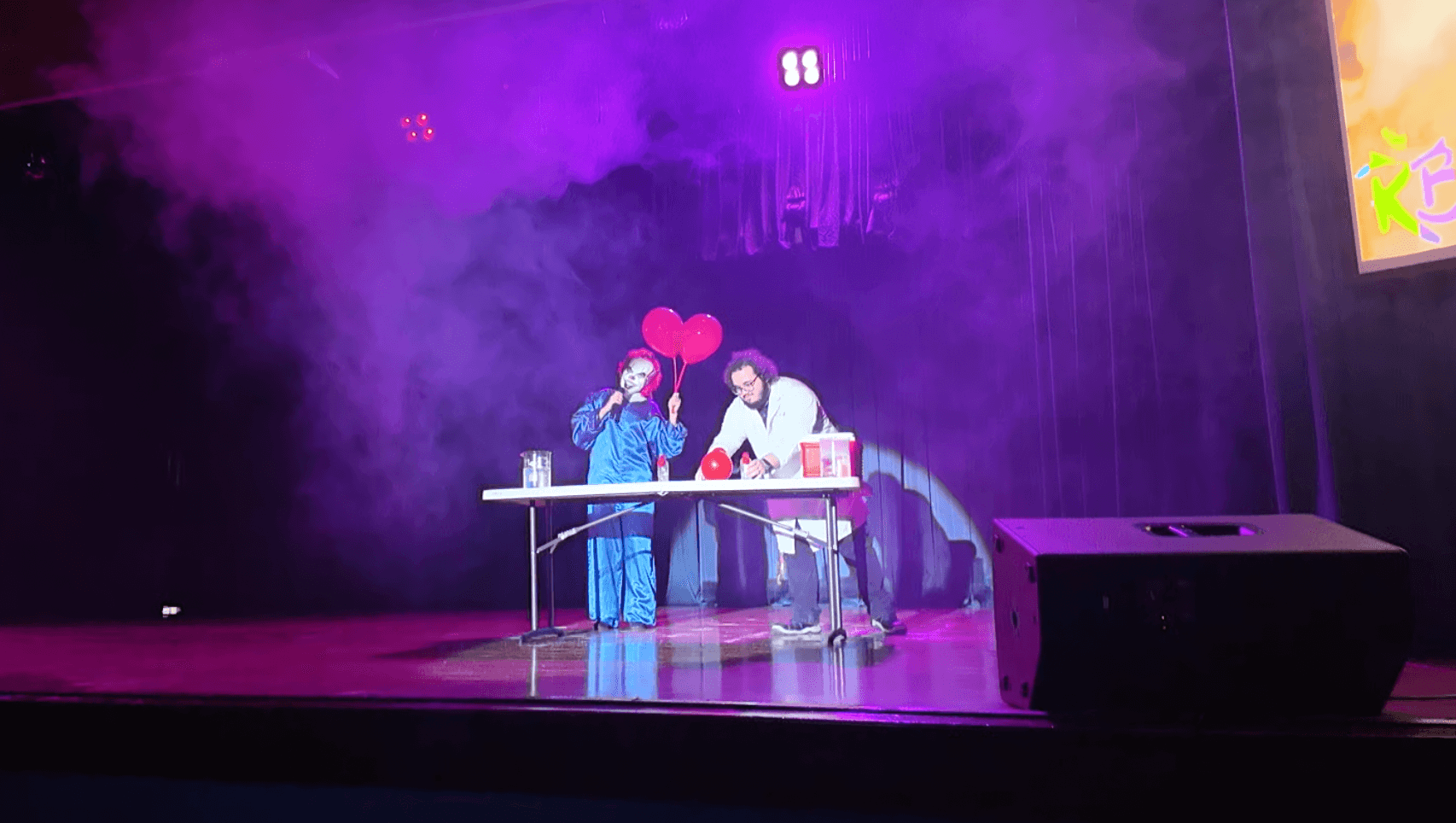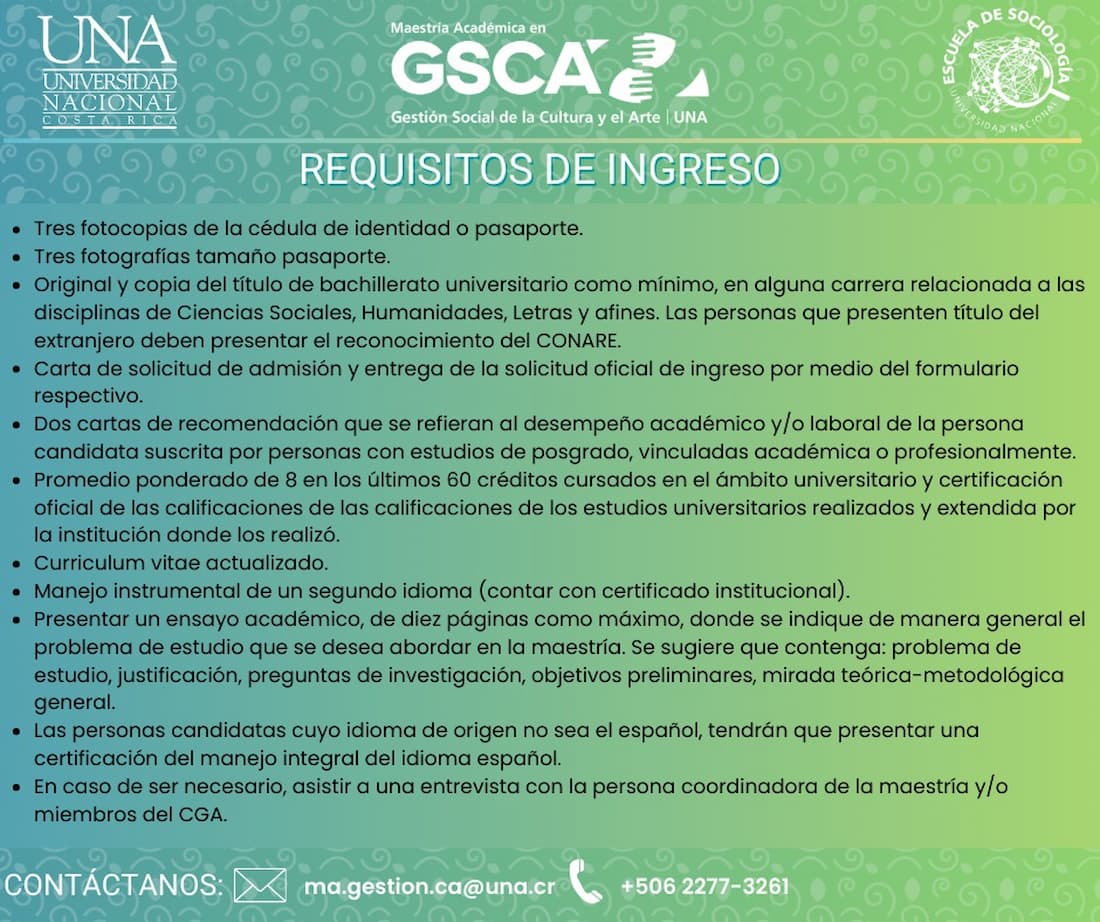Cada miércoles se ofrece una postal dramática frente al congreso de Argentina: decenas de jubilados se agolpan en una protesta que se ha vuelto común.
Estas personas, quienes deberían estar disfrutando de una etapa de vida sin mayores preocupaciones tras cumplir décadas de trabajo, salen a las calles todas las semanas a protestar ante la insuficiencia económica en su pensión, haciéndolos más vulnerables y dependientes. En más de una ocasión han resultado lastimados por las fuerzas del orden, en un choque que expresa la conflictividad social que permea con mayor agitación a la sociedad argentina.
Esta es la realidad latinoamericana, en términos generales, cuando se trata de envejecimiento: fragmentación institucional para la atención de las personas de edad, cobertura de pensiones muy desigual, informalidad laboral y redes familiares de apoyo que limitan su autonomía.
El panorama lo describió el académico e investigador Fernando Bruno, del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios (CEII) de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Asistió invitado por la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA) para impartir la conferencia ¿Envejecemos igual? Desigualdades y culturas frente a la vejez en un mundo globalizado.
La respuesta a esa pregunta es contundente: no se envejece igual, según la región que se analice. “El modelo latinoamericano se basa en gran medida por la corresponsabilidad familiar, los hogares multigeneracionales funcionan como una red de seguridad frente a la ausencia estatal”, describió Bruno.
Sin embargo, esta estrategia es una bomba de tiempo. El crecimiento demográfico que experimenta la población adulta mayor hace que se requieran respuestas articuladas que no coloquen en situación de riesgo su calidad de vida y su estado de bienestar.
De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) se prevé un aumento acelerado de esta población, como parte de las tendencia de ultra baja natalidad e incremento en la expectativa de vida de las personas. Las cifras indican que se pasaría de 88 millones, en 2022, a 220 millones en el 2060. Dicho de otra manera, un ascenso del 150% al cabo de las próximas tres décadas.
En el tema de esquemas de pensiones no contributivas (como el que existe en Costa Rica), el investigador identifica avances en países como México, Bolivia y Brasil; no obstante, el monto que se otorga no es suficiente para que una sola persona pueda vivir independiente y a plenitud.
En el caso costarricense, y con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al 2023, un 58% de las mujeres adultas mayores carecía de una pensión del Régimen No Contributivo (RNC).
El otro punto esencial de la discusión está relacionado con los sistemas de salud. “En cuidados, la región muestra rezagos importantes. Los sistemas de salud muchas veces están segmentados entre lo público, lo privado y se presentan serias limitaciones para atender enfermedades propias de la vejez, que son crónicas y degenerativas”, amplió.

Trayectorias divergentes
El boom demográfico de las personas adultas mayores no es algo exclusivo de América Latina. Se trata de un fenómeno global, cuya atención ha tomado “trayectorias divergentes”, de acuerdo con Bruno.
Por esta razón, él prefiere hablar de “vejeces” para referirse a la forma en que se adoptan políticas públicas en los distintos países. A diferencia de lo que acontece en esta región, describe la situación europea bajo un enfoque centrado en el bienestar de la persona, pensiones consolidadas y un debate presente sobre la sostenibilidad de estos esquemas.
Aunque han existido tensiones políticas, como ha ocurrido en Francia, con un intento de reforma en las pensiones, que ha llevado incluso a trastabillar al gobierno de Emmanuel Macron, la mayoría de países europeos, principalmente los nórdicos, ha optado por un enfoque centrado en el respeto a la dignidad de la persona frente a una etapa donde las vulnerabilidades pueden multiplicarse.
“Los sistemas de bienestar tienen mucho que ver con la definición de ciudadanía; es decir, derechos. No es solo una protección hacia la vejez, sino una serie de reformas paramétricas que incluyen incentivos para alargar la vida laboral, flexibilización en esquemas de retiro y estímulos para un envejecimiento activo”, detalló el académico.
Aun así reconoce que no se trata de un fenómeno homogéneo, sino que depende además de factores internos (como el tipo de gobierno, la cultura y la etnicidad) y de otros más globales, como los relacionados con las movilizaciones migratorias.
Para afrontar estas trayectorias divergentes y que los países de los región avancen con propuestas que atiendan el reto demográfico, Fernando Bruno considera vital incorporar una visión social de la biología, que dimensione y amplíe las discusiones sobre este tema.
Para el director de la Escuela de Sociología, Luis Diego Soto, el hecho de que se conozca de antemano el proceso de inversión de la pirámide poblacional que vive el país abre oportunidades para que desde este campo de estudio se profundicen sus implicaciones. “Invertir tiempo y recursos en reflexionar acerca de este proceso y plantear soluciones alternativas es una labor imperiosa que yo celebro que hagamos desde la Escuela”, afirmó.
Al final de cuentas, como indicó Bruno, “una persona no es vulnerable por la edad, sino por las condiciones sociales que la hacen más vulnerable”.