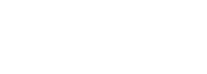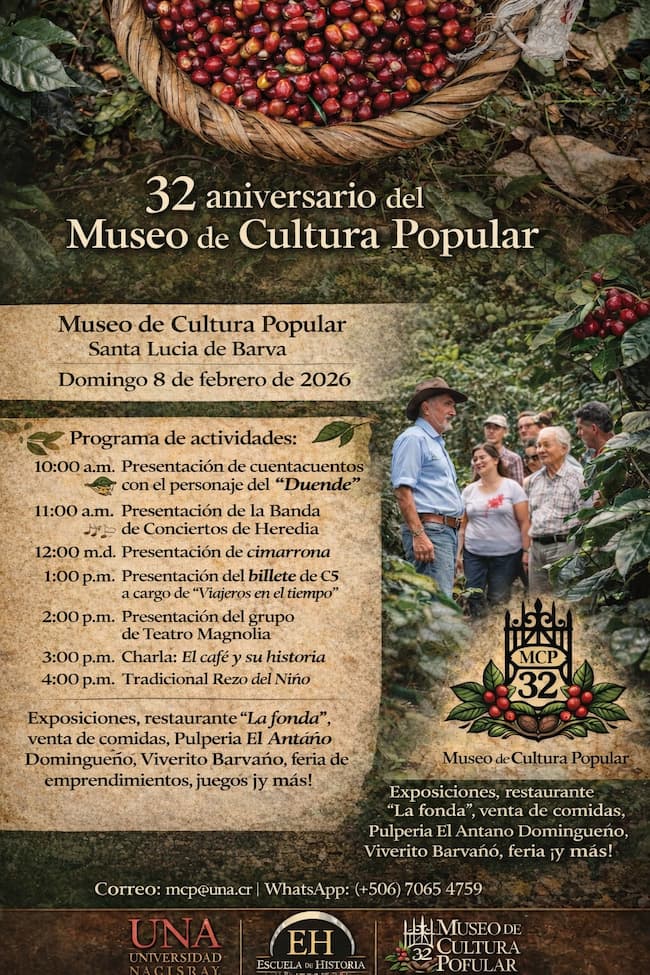A 40 millas mar adentro, la vida cobra otro sentido. La salinidad, el clima y el vaivén de un oleaje sin reposo se convierten en el lugar de trabajo de quienes se alistan con la expectativa de tener una buena faena de pesca. Algunas veces lo logran y otras no. Pero un día bueno de pesca puede transformarse en decepción cuando en un restaurante lo más que les pagan son 1.000 colones por el kilo de atún o de dorado.
En tierra firme hay historias parecidas. Los productores de naranja muchas veces están desconectados de cooperativas y de empresas exportadoras de la fruta y venden a un precio muy bajo su cosecha a los primeros que llegan a sus plantaciones a ofrecerles la compra del producto.
Detrás de los trabajadores del sector de la pesca y de la siembra y cosecha de naranjas, en la zona norte del país, hay historias donde las matemáticas les indican que casi siempre “salen tablas” y donde los ingresos económicos no dan abasto. Justamente, una actividad académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), específicamente de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales busca ayudarles a “sembrar sueños” y a “pescar oportunidades”
La UNA es de sus territorios y hasta allá viaja el conocimiento. Así lo demuestra el proyecto Análisis participativo de las cadenas de valor de naranja, pesca artesanal y extracción de oro en los cantones de Liberia y La Cruz mediante el enfoque de cadenas de valor, a cargo del académico Vinicio Sandí, de la Escuela de Relaciones Internacionales, en conjunto con el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (Cemede).
Esta iniciativa, gestionada a través del Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (Funder) tiene como objetivo establecer, de una manera participativa, una propuesta de fortalecimiento de capacidades organizacionales a grupos que trabajan en el sector pesquero y el cultivo de naranja.
En otras palabras, se trata de crear las condiciones para que ese pescador coloque su producto y maximice sus ganancias o para que esa familia que cosechó las naranjas tenga las capacidades de negociación con otros actores del mercado para recibir los beneficios de su venta final.
De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica, el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca generó 189.004 empleos en el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, un trimestre antes, estas actividades daban trabajo a 212.906 personas, lo que denota una desaceleración desde el punto de vista de la empleabilidad.
En el caso específico de los naranjeros, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) identificó, a través de la Encuesta Nacional Agropecuaria, que en el país existían, en 2023, 13 mil hectáreas sembradas que generan una producción de 175 mil toneladas métricas.
Realidades
Hablar de cadenas de valor, bajo un escenario óptimo, puede chocar de frente con la realidad de los territorios y así lo evidencia este proyecto. “En el caso de la pesca, especialmente en Cuajiniquil, en la parte de El Jobo de La Cruz, se desarrolla una preindustria pesquera, con una labor aún muy artesanal. Hay embarcaciones con muchas deficiencias, pescadores sin licencias o que salen a hacer su faena más allá de lo permitido”, citó, a modo de ejemplo, el académico Vinicio Sandí.
Algo similar ocurre con los naranjeros. Aunque en la comunidad de Santa Cecilia, en el cantón de La Cruz, está instalada la principal empresa exportadora de jugos a Estados Unidos, muchos productores carecen de esa coordinación y contactos, principalmente aquellos que se ubican en las partes altas de Nandayure o de Hojancha.
Por esa, la primera parte del proyecto, que inició en el 2020, fue identificar y priorizar las necesidades a nivel organizacional que les permita a estos sectores productivos dar un paso hacia adelante en sus cadenas de valor. Con el apoyo de estudiantes, se llevaron a cabo talleres, reuniones y entrevistas. De acuerdo con Sandí, el objetivo es impactar a 30 pescadores artesanales y entre 45 y 50 productores de naranja.
Las cinco mejoras que se identificaron son las siguientes:
- Infraestructura de apoyo: Se requiere equipo básico, de acopio y procesamiento. En el caso de los pescadores, asegurar la cadena de frío y mejorar las instalaciones portuarias.
- Capacitación y formación: Es fundamental ampliar los niveles de conocimiento en materia de seguridad marítima, manejo de equipos, sostenibilidad y prácticas responsables.
- Normas y regulaciones: Conocer e implementar las normativas y regulaciones dentro de la cadena de valor, así como la tramitación de permisos y licencias.
- Gestión financiera y administrativa: Llevar un registro detallado de ingresos, gastos y manejo de presupuestos, así como de inventarios y planificación.
- Relación con los consumidores y el mercado: Superar la insuficiencia de las redes de comercialización para que los productos accedan a mercados competitivos. Se debe profundizar además en aspectos relacionados con las certificaciones y el etiquetado que garanticen la calidad e inocuidad.
“Cada territorio tiene su propia dinámica y eso debemos entenderlo. Por ejemplo, muchas de las iniciativas que se proponen necesitan de una buena señal de Internet, que permita realizar las capacitaciones virtuales en temas de empaquetamiento o para instalar equipos de GPS (sistemas de geolocalización) en embarcaciones”, manifestó Sandí.
Al cierre del primer semestre de este año, el proyecto construyó las guías metodológicas que incluyen programas de formación en cada uno de estos ámbitos. En el caso de pesca son 10 guías y en naranja se crearon siete.
“Lo que sigue a partir de este momento y hasta el 2027 es una labor operativa, ya con las guías en mano. En el caso de los productores de naranja, vamos a formarlos en mejoramiento y capacidades empresariales. Necesitamos fortalecer el cooperativismo y estandarizar calidades. Hay enfermedades ya identificadas por el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) que se deben trabajar, así como las etapas de la cosecha y la postcosecha”, manifestó Sandí.
La otra parte del proyecto será la de integración de actores con el sector público, que permita avanzar con el desarrollo de esas capacidades. Entre esas instituciones destacan los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), los gobiernos locales, cámaras empresariales y de turismo, el MAG, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el Sistema de Banca para el Desarrollo.
“Cada guía metodológica implica una acción de actores multinivel que tiene que ver mucho con esa gobernanza que permite integrar esa actividad productiva e incluya indicadores de cómo hacemos un cambio en beneficio de los productores y pescadores”, agregó el académico de la UNA.