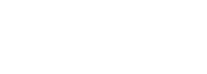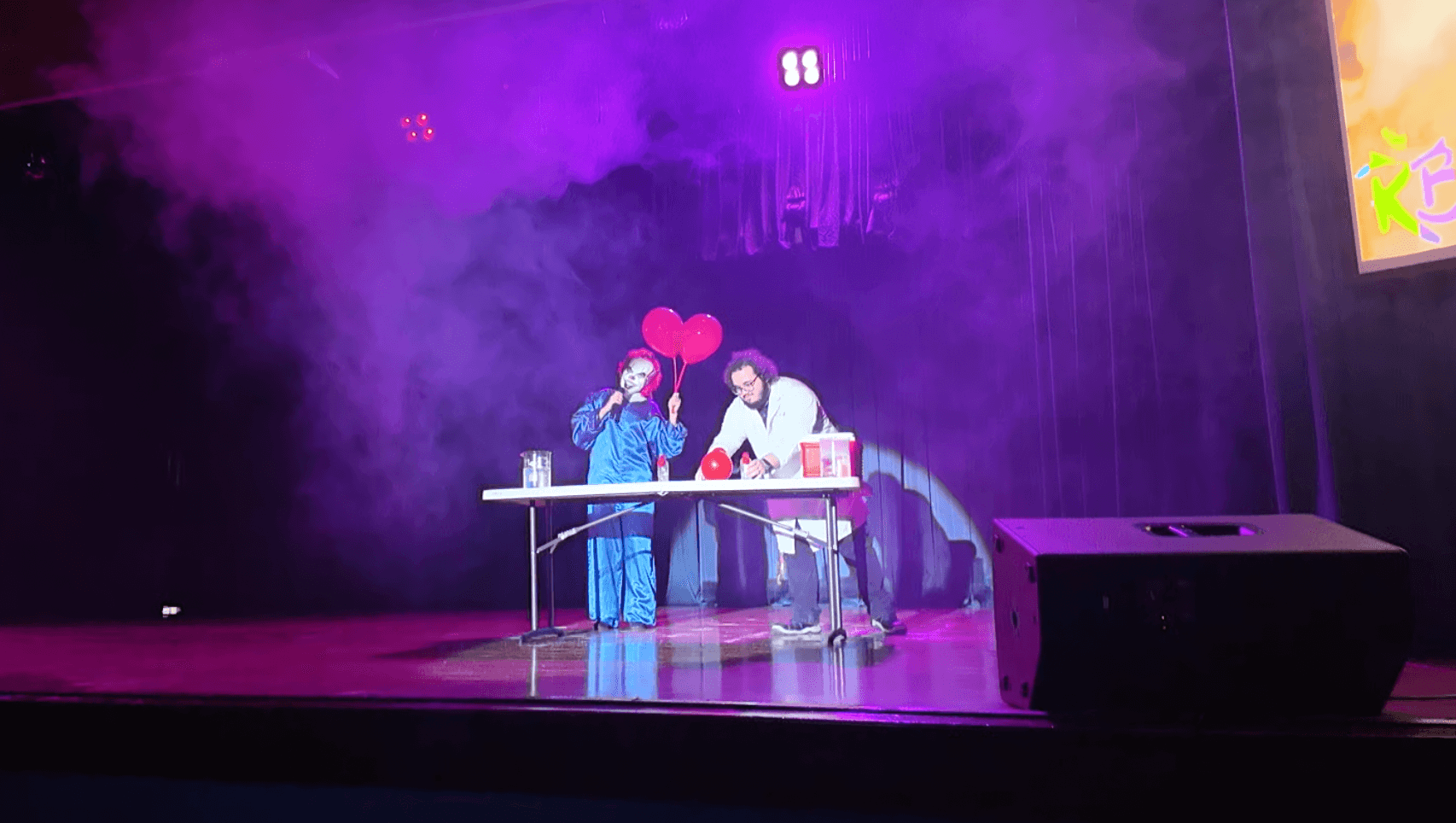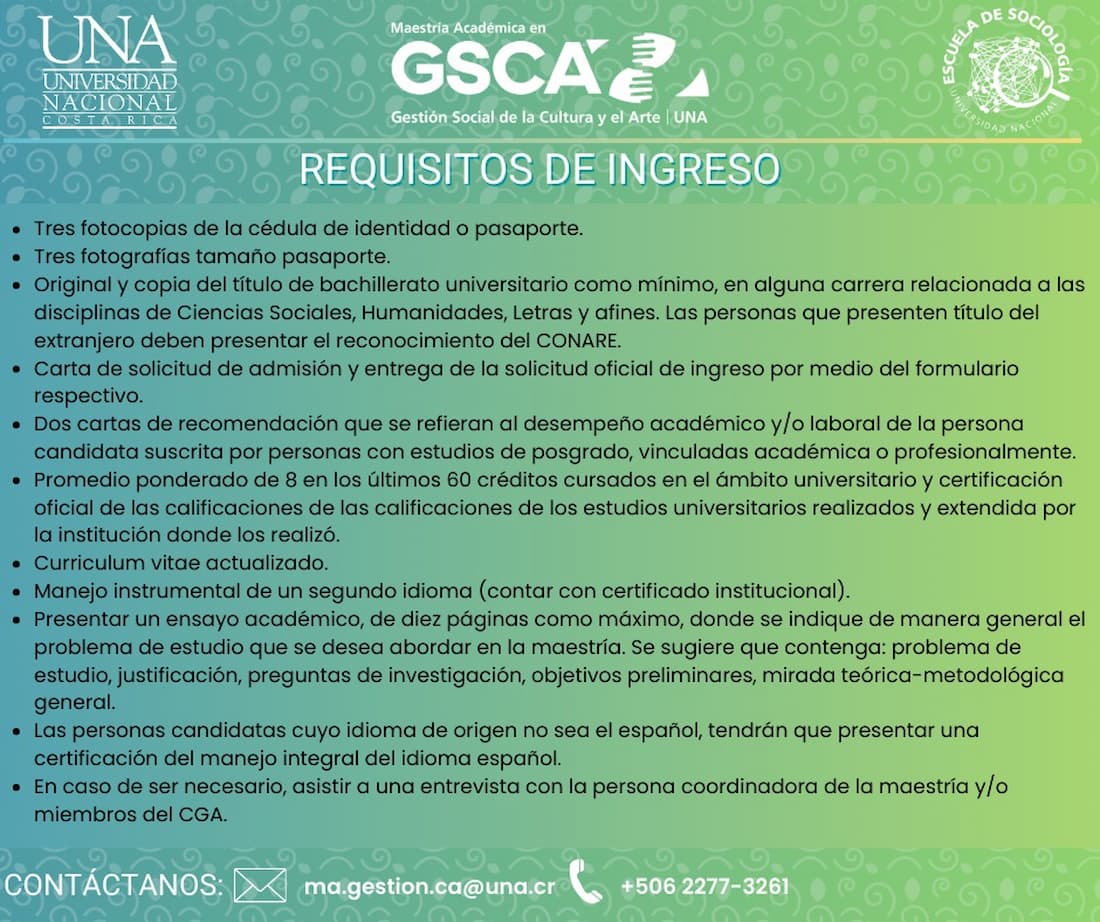¿Cuánto benefician las políticas fiscales de los países centroamericanos la inversión en áreas como la socioeconómica, ambiental, fiscal y macroeconómica? Un proyecto de graduación de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) creó una metodología para hacer ese análisis comparativo.
Al hacer el análisis de una década (2010-2020) se comprobó que Costa Rica posee una mayor efectividad fiscal al ponderar estas cuatro dimensiones, seguida por Honduras. El tercer lugar lo ocupó El Salvador y el cuarto Guatemala. En el análisis no se incluyó a Nicaragua por la dificultad de acceder a cifras oficiales por parte del gobierno de ese país.
La herramienta metodológica fue presentada por el estudiante David Miranda durante la charla Política fiscal para el desarrollo sostenible, a cargo de la Escuela de Economía. Se basa en el trabajo final de graduación Análisis de la incidencia de la política fiscal sobre el desarrollo de la región centroamericana para el periodo 2010-2020. Además de Miranda, participaron en su elaboración Manuel Mora y Rafael Retana.

Costa Rica lidera
Los autores del proyecto enfatizaron que esta investigación es relevante porque aporta un nuevo método para evaluar la efectividad de la política en cada país. “Para los gobiernos y responsables de políticas públicas, el índice sintético será una herramienta práctica para evaluar y mejorar la salud fiscal. Y desde una perspectiva académica, contribuirá a llenar un vacío en la literatura actual y proporcionará una base para futuras investigaciones en el campo de la economía y las finanzas públicas”, se indica en el apartado de la relevancia de la investigación.
Miranda detalló que querían ir más allá de establecer balanzas de superávits o déficits en las cuentas fiscales, y evidenciar, más bien, cómo estas políticas, en la práctica, tenían una influencia en las cuatro dimensiones establecidas.
Para ello, consultaron no solo fuentes nacionales (como los ministerios de hacienda y bancos centrales en cada nación), sino también las de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el caso de la dimensión fiscal analizaron la deuda pública de cada país, ingresos tributarios y gastos y la desigualdad económica medida por el coeficiente de Gini, mientras que en la macroeconómica estudiaron la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) y los saldos de cuenta corriente.
En la dimensión socioeconómica se incluyeron variables como esperanza de vida al nacer, índices de percepción de corrupción, desnutrición, tasa de mortalidad infantil, población que vive en tugurios, desempleo y empleo formal. Finalmente, en el área ambiental, midieron el gasto público en combustibles y energía y en las acciones para reducir el impacto de los gases de efecto invernadero (GEI).
En una escala de 1 a 10 y considerando todas las dimensiones, Costa Rica destaca con el mayor índice de efectividad fiscal en los diez años contemplados. Sus notas oscilaron entre 0.57 (en el 2020, año en que inició la pandemia) y 0.67 (alcanzadas en el 2016 y 2017).
Honduras ocupó la segunda posición con calificaciones que estuvieron entre 0.41 (2011) y 0.59 (2015 y 2017). Le siguió El Salvador (su nota más alta fue 0.52 en el 2013 y la más baja 0.39 en el 2011) y al final del ranquin aparece Guatemala con un 0.53 en el 2019 y un 0.37 en el 2010.
Visto de otra manera, en un total de 44 variables analizadas de todas las dimensiones, Costa Rica apareció en primer lugar en 17 ocasiones, Honduras destacó en 13, mientras que El Salvador y Guatemala contabilizaron siete cada una.
Matices por país
Sin embargo, el hecho de que Costa Rica lidere el índice de efectividad fiscal en general no significa que destaque en todas las dimensiones del estudio.
Por ejemplo, en la dimensión fiscal el proyecto evidenció una mejor evolución para los casos de El Salvador y Guatemala, en vista de que sus ingresos han registrado una trayectoria creciente con un endeudamiento y un déficit fiscal hacia la baja, mientras que Costa Rica le tomó hasta ocho años (en la década en estudio) aprobar una reforma fiscal.
La brecha más grande la registran a su favor los costarricenses en la dimensión socioeconómica. El índice señala que el país “muestra una política fiscal más orientada hacia el bienestar social en comparación con las otras naciones. Esto se refleja en puntos fuertes como la reducción de la desnutrición infantil, de la mortalidad infantil, la lucha contra la pobreza y la promoción del empleo formal”, concluye el estudio.
Aunque Guatemala ocupa el último lugar en el ranquin general, resalta que del 2017 al 2020 ocupó el primer lugar entre los países del área en la dimensión ambiental, con notas que estuvieron entre 0.75 y 0.84, por encima del segundo lugar, Costa Rica, cuya nota más alta fue un 0.72 en el 2014.
“Logramos comprobar que Guatemala estaba dando buenos resultados en la parte ambiental, porque posee un buen porcentaje de áreas de conservación, invierte en protección y en mantenimiento de parques nacionales”, explicó David Miranda.
Para el economista, en términos generales se puede inferir que Centroamérica mejora en su efectividad fiscal en la década analizada; sin embargo, considera que se requieren reformas sustanciales que sostengan y proyecten estos resultados a más largo plazo, aunque es consciente que muchos de estos cambios, en áreas como la educación y la salud, tardarán años en mostrar mejores resultados por las brechas de desigualdad que persisten.
Para David Cardoza, investigador del proyecto de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía, estas metodologías se pueden aprovechar, a futuro, para plantear la evolución de estas dimensiones en cada uno de estos países u otros, hacia los próximos años.