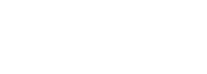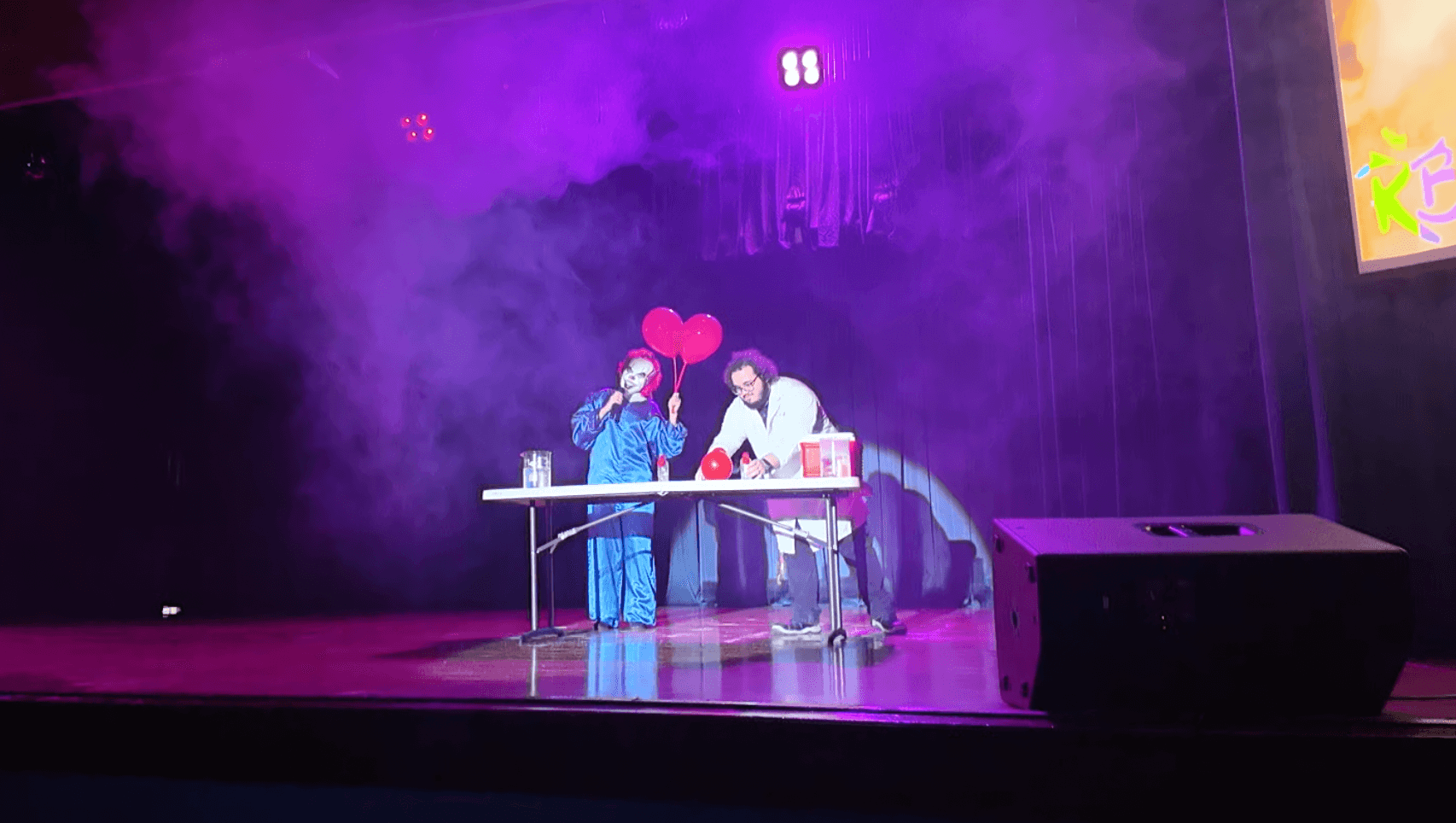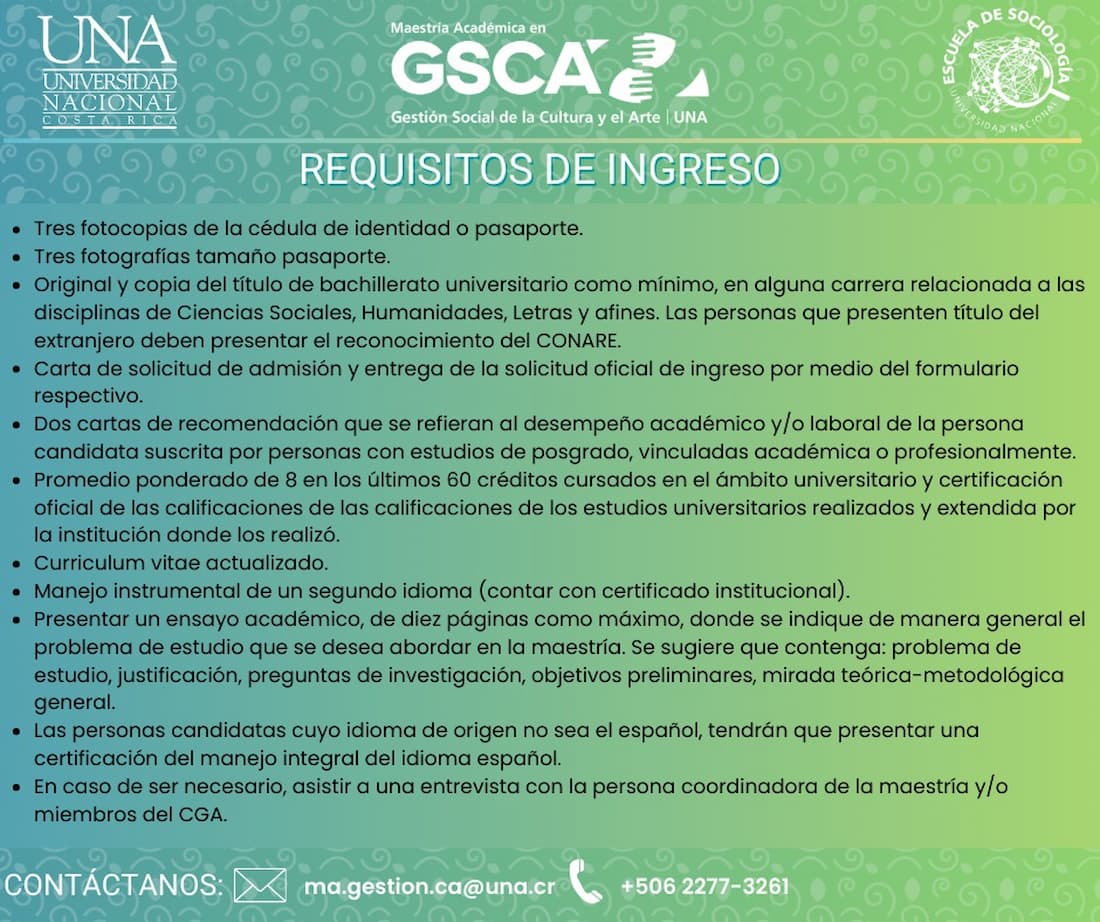Piense por un momento en ese bistec encebollado que con gusto consumió en su almuerzo o en la boca de chicharrón con la que rompió dieta un fin de semana de estos. Detrás de estos productos de res y cerdo hay productores costarricenses que no viven sus mejores días producto de la falta de políticas públicas claras, ausencia de información, medidas que obstaculizan el comercio con otras naciones, poca competitividad en precios y una importación que sobrepasa la producción local.
Esta es parte de la realidad que analizaron los investigadores y académicos Suyen Alonso y Randall Arce, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), en el proyecto Análisis de las políticas públicas para la promoción de exportaciones y sus efectos en el desempeño productivo de empresas costarricenses.
En general, la situación que enfrentan ambos productos es un reflejo del panorama crítico que enfrenta el sector agropecuario costarricense, que demanda al Gobierno un apoyo más decidido y reglas claras, que incluso motivó la marcha realizada la semana anterior desde el centro de San José hacia Casa Presidencial. “Esa falta de políticas públicas y apoyo en general al agro costarricense está incidiendo en todos los sectores”, manifestó Alonso.
Aunque el sector bovino es más grande que el porcino, ambos arrastran dificultades comunes. Una de ellas, destacada en el informe, es el poco apoyo técnico e informativo para aprovechar las oportunidades de exportación que generarían los Tratados de Libre Comercio (TLC) que firmó el país.
“Desde la perspectiva del sector industrial de carne bovina, el potencial de crecimiento de las exportaciones se enfrenta con algunos desafíos, ya que, si bien los TLC firmados por el país facilitan la colocación de carne en el exterior, Costa Rica no ha podido aprovechar plenamente estos tratados debido a la falta de competitividad”, señala el estudio.
Los productores de cerdo enfrentan una situación similar. “Existe un alto porcentaje de los actores del sector (granjas, industriales y técnicos) que desconocen las oportunidades que ofrecen los TLC para la exportación. Esto viene aparejado con una carencia sobre información de mercados internacionales”.
La situación tiene repercusiones en la balanza comercial (exportaciones versus importaciones). Al 2020 se exportaban alrededor de 30 mil toneladas de carne bovina, cifra que bajó aproximadamente a 28 mil en el 2023. El comportamiento de las importaciones es inverso: al país ingresaban unas 8 mil toneladas en el 2020, cifra que se incrementó por encima de las 10 mil en el 2023.
Entonces, aunque el país exporta más carne de la que importa, la brecha se ha cerrado en los últimos años. Si bien esta situación coincide con el periodo de la pandemia, el investigador Randall Arce no lo atribuye necesariamente a la crisis sanitaria. “Hubo una recomposición del hato y la cantidad de ganado que estaba lista para salir se había reducido. Entonces lo que uno aprecia es un aumento en las exportaciones del 2019 al 2021 y una reducción en los dos años siguientes”, detalló.
Costa Rica enfrenta obstáculos también para colocar su producción en otros mercados donde compite con naciones como Nicaragua, que ofrece su carne a precios más bajos. Ocurre de igual manera en el mercado interno (98% del total importado es nicaragüense). Del país vecino de norte llega al país carne tenderizada que compite con la del productor local, lo que genera una afectación severa, de acuerdo con las asociaciones y federaciones de ganaderos.
La pérdida de competitividad se ve agravada por los elevados costos de producción, entre ellos los insumos, la mano de obra y las cargas sociales, que son superiores con respecto a otros socios comerciales. “La recomendación que hacemos en este informe es fortalecer la institucionalidad”, indicó Suyen Alonso, con prácticas como una mayor supervisión de carne importada, mayor participación de productores en temas de comercio internacional, estrategias para comercializar la carne nacional, revisión de los costos de producción para apuntalar la eficiencia e incentivar la investigación.
Al 2023, el hato bovino en el país era de 1.510.563 cabezas. Su aporte al producto interno bruto agropecuario (PIB agropecuario) ha tenido una participación relativa del 14.24% en los últimos 20 años.
Mercado porcino
En comparación con el bovino, el hato porcino es mucho menor. Al 2023, estaba compuesto por 407.778 cabezas y su participación dentro del PIB agropecuario se ubicó por encima del 3% entre el 2021 y el 2023.
También, en la balanza comercial, se registra un déficit relevante, que también empeoró desde 2020. Con altibajos, las importaciones representaron casi 18 mil toneladas al 2023, proveniente principalmente de Estados Unidos y Chile, lo que se traduce en un monto de $57.744, un incremento del 23% con respecto al 2021. Mientras que lo exportado bajó de 1.691 toneladas en el 2008 a un límite que ni siquiera alcanza las 500 toneladas en el 2023.
La investigación arroja un dato certero sobre el impacto de la llegada de carne de cerdo de otras naciones al país: “Las importaciones han desfavorecido al productor nacional al impactar el precio pagado por canal y así afectar la rentabilidad de estos. En el 2021, las importaciones representaron el 83% del consumo total, lo que ha generado presión sobre la producción nacional”, indica el análisis.
Otro factor que perjudica al comercio de ambos sectores son las medidas no arancelarias que afectan la colocación del producto más allá de nuestras fronteras. Mientras que en Estados Unidos rigen hasta 75 disposiciones de este tipo, en la Unión Europea persisten 34 y en China alcanzan las 138 para el mercado cárnico bovino y 134 en el porcino.
“Las decisiones de los sectores productivos para exportar a mercados internacionales requieren una revisión exhaustiva de los requerimientos de exportación establecidos en dichos mercados, lo cual puede conllevar el desarrollo de inversiones importantes para garantizar su cumplimiento”, advierten los investigadores.
En el fondo, la falta de atención a estos sectores productivos tiene una repercusión de índole social. “Representan un importante aporte para las comunidades rurales del país, en Alajuela y en el cantón de San Carlos, donde se concentra la actividad agropecuaria y donde son fuente generadora de empleos. También es un tema de seguridad alimentaria, que nosotros podamos obtener nuestros propios productos acá”, indicó Suyen Alonso.
La desigualdad entre regiones es parte del fenómeno, según lo indica Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la cual advirtió que, para el caso concreto de Costa Rica, “no se cuenta con entidades territoriales intermedias dotadas de capacidades y competencias suficientes para diseñar e implementar políticas de desarrollo productivo”.