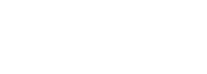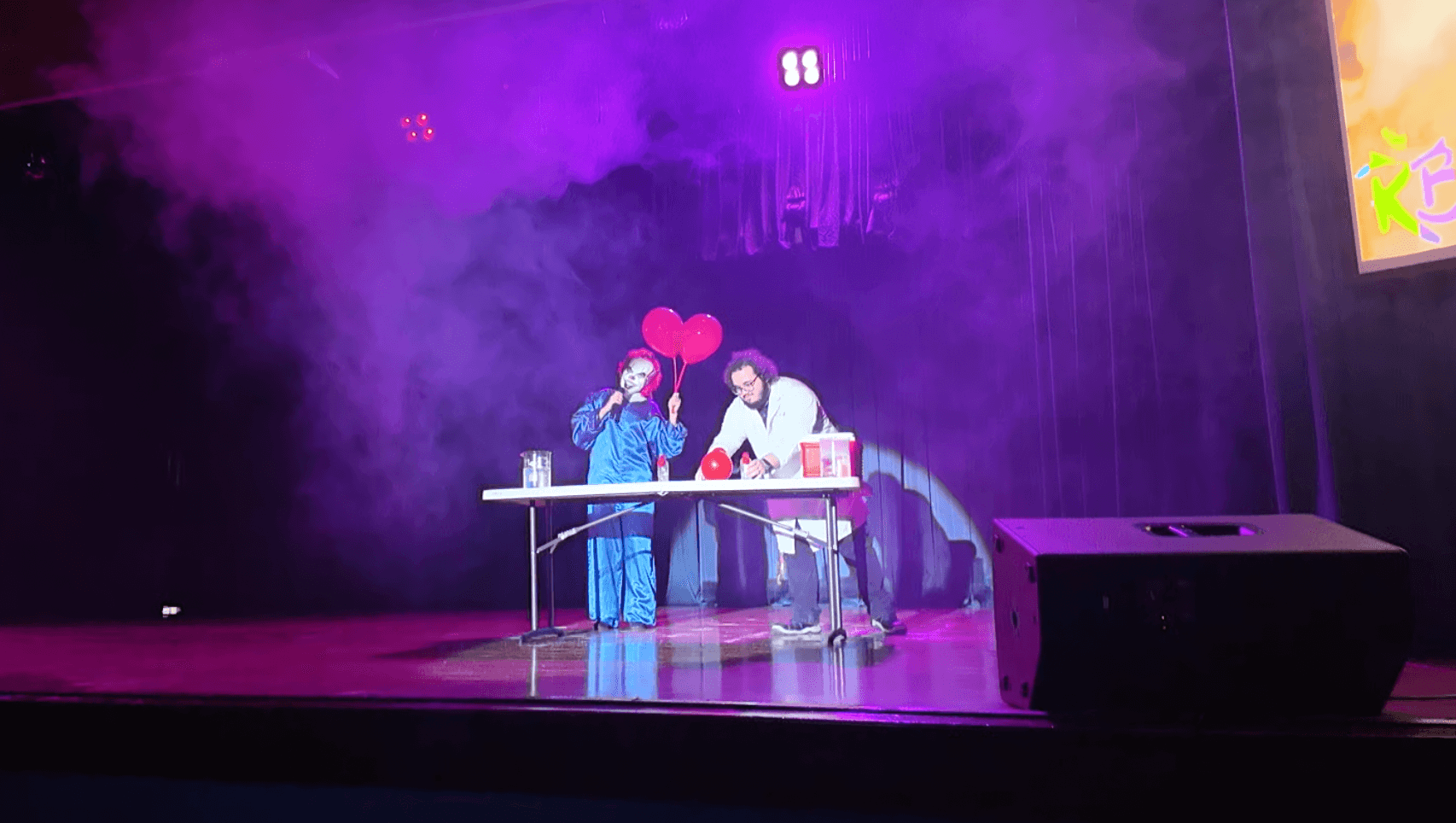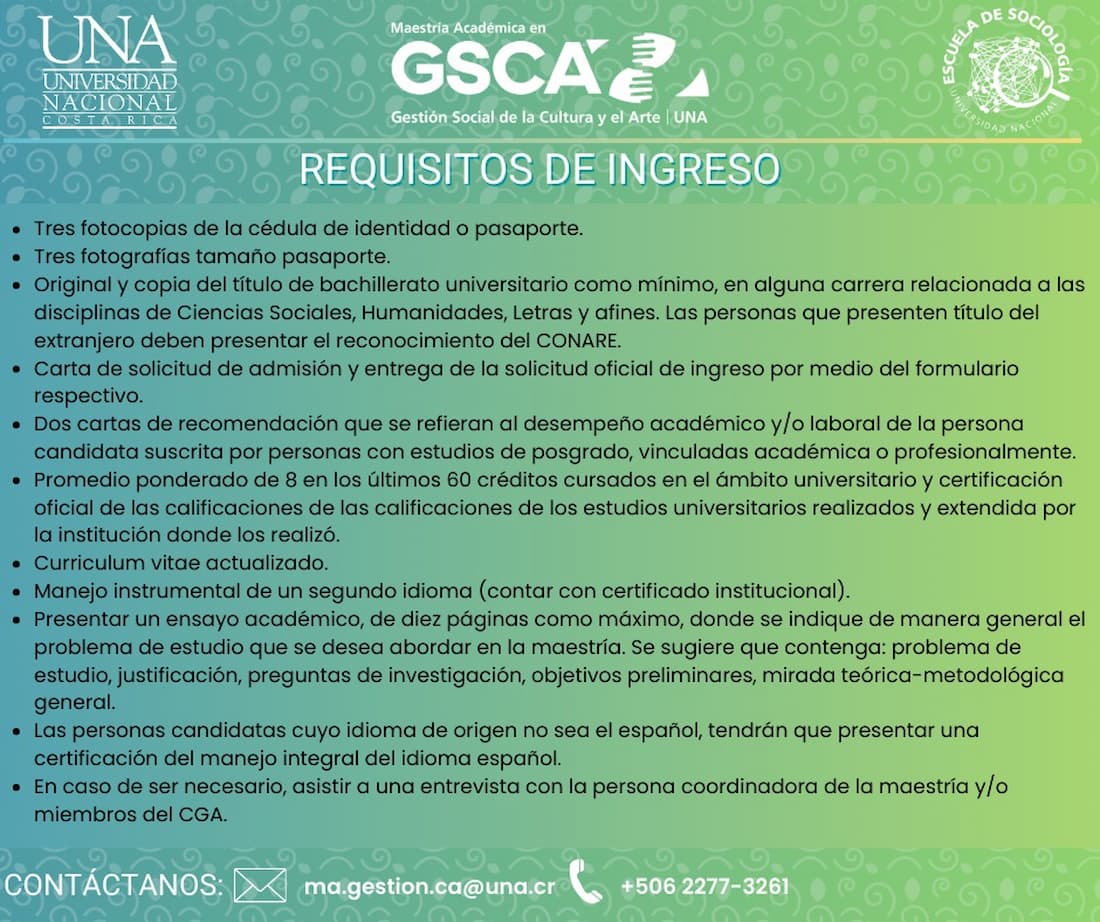Mucho se habla de las crisis que hoy afectan al mundo: desde el cambio climático, hasta el surgimiento de movimientos políticos populistas, el retraso civilizatorio del sujeto moderno y la pérdida de valores. ¿Pero, de dónde se originan en realidad?
Desde la Maestría en Estudios de la Cultura Centroamericana (MECC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (UNA) se ahondó en este planteamiento durante el coloquio Lecturas críticas del legado de la Ilustración: ambivalencias y modernidad en América Central.
Hay que remontarse a partir de mediados del siglo XVII y principios del siglo XIX, periodo de la Ilustración y justo al término de esta época, cuando los movimientos independentistas hicieron su aparición en las antiguas colonias españolas que hoy conforman la región centroamericana, para esbozar una respuesta que, aún así, se percibe difusa.
“La Ilustración no fue ni es un credo único. Es una herencia que nos interpela desde sus luces y sombras y este encuentro parte de esa constatación. Queremos revisar cómo las ideas ilustradas sufren la razón en el progreso, la educación y la ciudadanía, y fueron reinterpretadas o resistidas en nuestras sociedades y cómo se entrelazaron con procesos de secularización, las nuevas prácticas de lectura y los lenguajes de poder”, detalló Gabriel Baltodano, académico de la UNA y miembro del comité organizador del coloquio.
Europa y América acercaron sus distancias geográficas e históricas para relanzar estas discusiones. El coloquio fue coorganizado por académicos de las universidades alemanas de Osnabrück, Wuppertal y Bielefeld.

El principio Potosí
La villa imperial de Potosí, en Bolivia, fue fundada en 1545 y desde entonces se destacó como uno de los centros de producción minera más prominentes de la región. De ahí surgió una investigación a la que se le denominó El principio de Potosí, que relaciona el avance de la modernidad y la tecnología a partir del saqueo de las riquezas naturales en esta región.
Cécile Stehrenberger, catedrática de la Universidad de Wuppertal, hizo una conexión entre este principio y los desastres ecológicos que han acompañado la historia reciente, así como las expresiones literarias que lo han documentado.
“Las dinámicas de los desastres, ya sean huracanes, la contaminación de la actividad minera o del agroextractivismo tienen orígenes en la época colonial”, expresó Stehrenberger. “¿Entonces, podemos afirmar que hay reproducción de esos patrones a lo largo de los años y que afectan al mundo contemporáneo?”, se le preguntó. Su respuesta fue contundente: “Correcto. Y eso nos preocupa y nos debe llamar la atención para analizar de dónde viene y cuáles son los mecanismos que permiten el mantenimiento de esos sistemas”.
Para Stehrenberger, Potosí creó a Europa, “instituyendo al mundo como objeto. Se erige trazando la línea abismal que divide al planeta en dos: el universo del sujeto moderno y aquel que es abismal-periférico”.
La académica considera que es fundamental adentrase en estos análisis para despejar teorías sobre la “naturalización de los desastres”, que impone ante el imaginario colectivo la idea de que estos acontecimientos surgen de manera espontánea y no por prácticas lesivas al entorno y los ecosistemas, con raíces históricas.
“Hay desastres causados por el extractivismo y la minería que se han querido imponer”, indicó Stehrenberger. A nivel local, identificó proyectos como el de Limón-Ciudad Puerto, que pudo provocar inundaciones en diversas zonas de la provincia caribeña.
Es ahí donde la experta hizo una conexión entre los riesgos de desastres y el incremento de las desigualdades sociales en las poblaciones afectadas. Es una involución desde el antropoceno, caracterizado por la dominación humana, hacia el wasteoceno, término acuñado por el escritor Marco Armiero, para referirse a una era de la humanidad de producción masiva y generación de desechos.
En la literatura aparecen referencias a estos desastres. Cécile Stehrenberger ejemplificó los casos de Única mirando al mar y Los peor, de Fernando Contreras; La loca de Gandoca, de Anacristina Rossi y Donde nadies de Carlos Villalobos como obras que han redituado esa lucha constante entre la defensa de los recursos naturales y los intereses de apropiación y extracción que muchas veces se cometen a mansalva.
La decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Viviana Núñez, invitó a revisar el legado de la Ilustración como una tarea necesaria para comprender mejor los procesos políticos, sociales, artísticos y literarios que han configurado a la región. En ese aspecto, Baltodano agregó que “vivimos en un tiempo en que los logros de la educación, la ciencia, la división de poderes y la vida democrática se ven expuestos”.
La criticidad que acompañó este coloquio va en línea de enfrentar lo que catalogó “los movimientos de ultraderecha que, apoyados en las nuevas tecnologías digitales, promueven la desinformación y explotan el descontento social”.
El coloquio, que se desarrolló a lo largo de dos días, abordó—además—la historia literaria en las provincias del antiguo Reino de Guatemala, el papel de las élites letradas, la cultura impresa, las modernidades ilustradas y hasta las espiritualidades de la época.
La actividad rindió homenaje también a la memoria del catedrático de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la UNA, Juan Durán Luzio, quien falleció en el 2022 y fue autor del libro La literatura iberoamericana del siglo XVIII, cuya elaboración le tomó una década completa. “El profesor Juan Durán Luzio dejó una huella profunda en la vida académica y cultural de la UNA. Su trayectoria, marcada por una activa producción intelectual, sus cursos especializados y sus frases llenas de elegancia lo convirtieron en un referente ejemplar de rigor y humanidad”, resaltó la decana de la Facultad de Filosofía y Letras.