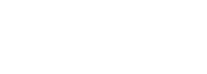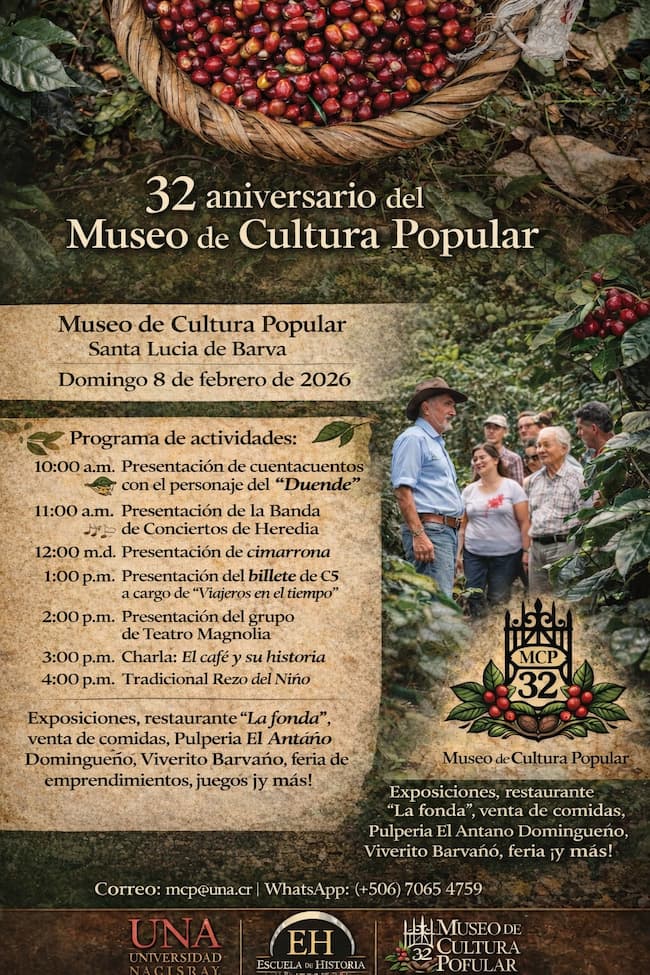Las comunidades indígenas luchan por reivindicar costumbres y cosmogonía ante atropello cultural.
Hoy, el 2 % de la población costarricenses pertenecen a una población indígena; en total, son 104000 personas, aproximadamente. La mayoría, vive en los 24 territorios existentes en el país y todos pertenecen a uno de los ocho pueblos originarios. Sus luchas se mantienen invisibilizadas para el común de la población y siguen marginados por la presión sobre sus territorios y la falta de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
“Tenemos el desafío de que somos un 2% y buscamos estar o tener ciertas condiciones igual que el resto de la población. Cuestiones como el derecho, principalmente el derecho a que se nos reconozca como población, como personas que tenemos condiciones y conocimientos; que reconozcan realmente el valor de los pueblos indígenas”. Así resumió sus luchas Elides Rivera Navas, líder de la Organización de Mujeres Mano de Tigre del Pueblo Bröran de Buenos Aires de Puntarenas, en el programa de televisión de la Universidad Nacional UNA Mirada, dedicado a exponer la problemática indígena actual. Este episodio se estrenó en octubre.
Rivera reconoció que cada uno de los pueblos y territorios trabajan por reconquistar sus rasgos culturales: el idioma, sus costumbres, su medicina y alimentación, por ejemplo. La imposición de las personas no indígenas en todos estos aspectos erosionó las bases de sus tradiciones para implantar el español, la fe católica o cristiana y las costumbres globalizadas en cuanto a la alimentación y vestimenta.
Desde hace más de 500 años, las personas indígenas sufren el atropello de sus raíces, y pese a ello aún logran mantener la esencia de su cosmogonía. Juan Gómez Torres, académico de la División de Educología del Centro de Investigación en Docencia y Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA), recordó la Controversia de Valladolid y como aún permanecen en la sociedad vestigios e ideas de esa discusión, donde se planteaba el prejuicio de ser inferior.
La Junta de Valladolid (1550-1551) fue el primer debate histórico sobre los derechos y el trato de los pueblos indígenas por parte de los colonizadores europeos, de ahí deviene la necesidad de protegerlos y a su vez limitar su autodeterminación. “Somos una sociedad de hombres y mujeres que cometemos errores y que no tenemos alma, dicen, según la iglesia católica. Eso es lo que nos sigue diciendo”, denunció Rivera.
Gómez ejemplificó que esta conceptualización permea las mismas políticas públicas vigentes, “cuando no escuchan, cuando no son los pueblos los que deciden lo que sucede en sus comunidades, cuando no les permiten la autonomía, la autodeterminación, sino que se les impone categorías y estructuras como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) y las asociaciones de desarrollo, que son externas, occidentales y que están viciadas con todos los errores y prejuicios de occidente”.
Sigue la imposición
En el panel se evidenció la falta de gobernanza y autonomía de los pueblos indígenas. La representante mencionó que ni siquiera en la legislación indígena vigente se protege la autonomía de los pueblos, ni se propone que cada territorio se rija por sus propias costumbres o políticas; todo lo contrario, se imponen las asociaciones de desarrollo como modelos de gobernanza.
Rivera explicó que su forma tradicional de gobierno es el Consejo de Mayores, pero “le seguimos el juego al Estado” por conveniencia, pues requieren recibir los apoyos del mismo. “Nos dan por un lado, pero por el otro nos dicen cómo nos tenemos que regir, cómo tenemos que caminar, qué tenemos que comer”, comentó. Asegura que luchan por ser autónomos y ejercer la gobernanza propia según su cosmovisión.
En pleno siglo XXI, y con la cultura de la inclusión por delante, aún se deben realizar esfuerzos para integrar los saberes ancestrales a los más occidentales, para dejar de limitar el patrimonio indígena a un cuadro en un libro de Estudios Sociales, donde se les ubica un territorio, un grupo y se describen sus costumbres, únicamente.
“Lo relevante es, no sólo aceptarlos, si no hacer lo pertinente como sociedad costarricense, para que aprenden ese conjunto de hábitos, costumbres culturales y cosmovisión, y potenciar que estos grupos se desarrollen bajo sus propias características”, señaló Martin Parada, vicerrector de Extensión UNA.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) declaró el 2024 como el año de las “Universidades Públicas con los pueblos originarios”, dado el trabajo que realizan todas ellas junto a los territorios indígenas. La UNA, por ejemplo, desde la creación, en 1989 de la División de Educación Rural (DER), perteneciente al Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cidea), inició un vínculo con los grupos humanos que habitan las zonas donde residen los pueblos originarios de Costa Rica. Así, por medio de proyectos, programa y cursos de diferentes carreras, a cargo de múltiples unidades académicas, las universidades públicas aprendieron a caminar junto con estas comunidades.
Patricia Vásquez Hernández, académica de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la UNA, reconoció que desde que se trabaja en comunidades indígenas “se han cometido muchos errores”, pues en un inicio la universidad planteaba las soluciones, pero “al conversar con los Awapa (médicos y líder indígena) de las zonas, les pareció mejor idea hacer algo en conjunto y ellos nos ofrecieron qué hacer”. Es así como la UNA se vincula actualmente con estos territorios. “A partir de escucharlos y de hablar con ellos, la universidad hace su aporte. Ahora todo proyecto tiene que nacer de allí, escuchando, y que sea la misma comunidad la que diga qué quieren y qué no”, explicó Vásquez.