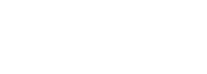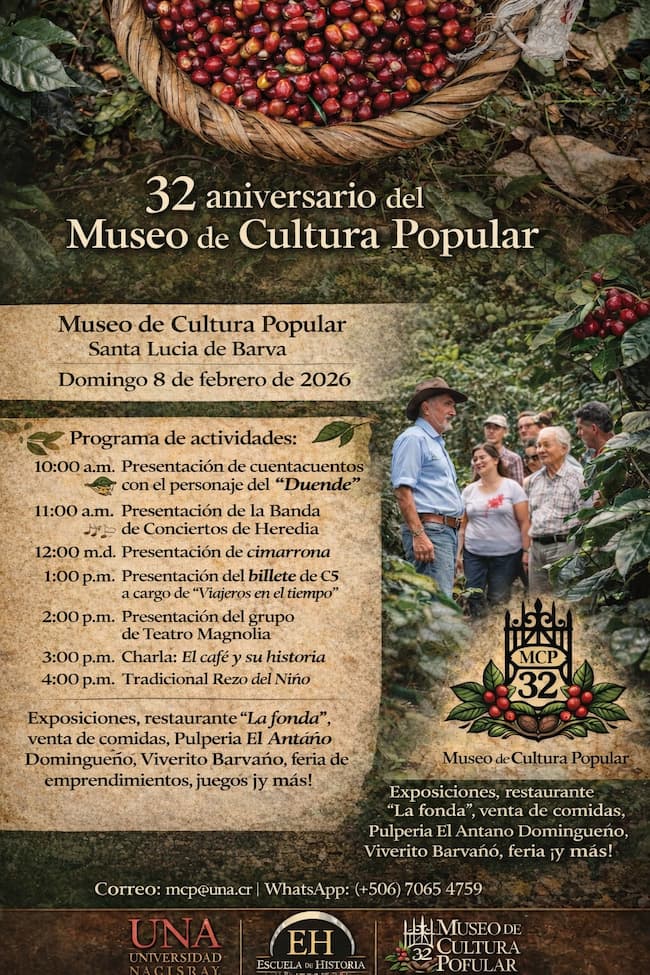¿Qué relación existe entre los acontecimientos que desembocaron en el ascenso y la caída de la dictadura militar de los Tinoco en la primera mitad del siglo XX y los trabajadores de fincas bananeras que han sido víctimas de exposición a pesticidas altamente peligrosos para la salud humana?
Por temporalidad y tema, ninguna. Sin embargo, los textos de Carlos Cortés (El año de la ira) y de Carlos Villalobos (Donde nadie) tienen una génesis común. La apropiación de hechos históricos, comprobados y analizados, que, desde la literatura y con tintes de ficción, buscan atrapar el interés de un lector ávido por conocer sobre estos temas.
Existe un vínculo ineludible entre la historia (y las ciencias sociales en general) y la literatura. Para la académica jubilada Patricia Alvarenga, “la historia debe ser veraz y la literatura, verosímil, que atrape al lector”. Sus palabras formaron parte de la conferencia de apertura Interlocutoras imprescindibles. La historia y la literatura en tiempos de incertidumbre, como parte del I Coloquio de Literatura Costarricense Contemporánea Retos y perspectivas en la investigación literaria.
La actividad de dos días (lunes 4 y martes 5 de agosto), en el auditorio Clodomiro Picado Twight, fue organizada por la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional (UNA). Mijaíl Mondol, coordinador académico del evento, destacó que se trata del primer coloquio en esta materia que se realiza en el país, “que articula una cantidad importante de estudiantes, críticos, e investigadores de la UNA, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de casas editoriales”.

La esencia de la palabra
No siempre existió consenso alrededor de ese vínculo entre la historia y la literatura. Tradicionalmente, a la primera se le ubicaba en el campo de la objetividad y la segunda, en el ámbito de la ficción.
Es hacia finales del siglo XX que las posiciones tendieron a acercarse y a aceptar que el sentido de realidad social de los pueblos lograba dimensionarse en un contexto más amplio a partir de esa simbiosis. “Me atrevería a decir que esas narraciones que contienen densos saberes no explicitados y quizá imposibles de explicitar suelen ser más aductoras que las de de perfecta simetría entre el método, la teoría, uso de fuentes y resultados”, argumentó Alvarenga, doctora en Historia.
El método científico referido a los procesos de investigación aporta la base que, desde las figuras literarias y la polisemia, aportan textos literarios, lugares, personajes y acontecimientos sobre los que se nacen los cuentos, las poesías y las novelas que atrapan el ojo del público lector, indicó la académica.
La directora de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Mayra Loaiza, enfatizó que es de esta forma como “la literatura sigue siendo una forma poderosa de resistencia, reflexión y transformación. Nuestra literatura actual no solo conserva el espíritu crítico y humanista de autores como Joaquín Gutiérrez, Carmen Lyra o Carlos Luis Fallas, sino que se proyecta hacia nuevas voces temáticas”.
Es por eso que temas como la migración, los derechos humanos, las crisis ambientales y la identidad de género tienen espacio ahora en diversos géneros literarios que se apropian del rigor académico de la investigación, como se ha hecho con La loca de Gandoca, de Anacristina Rossi, o en Abrazos de Matapalo, de Santiago Porras.
La decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Viviana Núñez, destacó que, este espacio es propicio justamente para tratar no solo temas, sino también estilos, apuestas estéticas y diálogos que desde la literatura abarquen las realidades contemporáneas.
Patricia Alvarenga también resaltó cómo la temporalidad de la historia permite acercar al lector a temas que tienen una dimensión y un valor presente. Citando a la escritora Irene Vallejo, quien en su ensayo El infinito en un junco hace una retrospectiva de 30 años de la invención del libro, “lo nuevo mantiene con lo viejo una relación cada vez más compleja y creativa de lo que parece a simple vista. Ella construye, por ejemplo, una narrativa que busca quebrar la sensación de extrañamiento con el mundo antiguo”.
La académica fue autocrítica al señalar que “los historiadores no podemos permanecer de espaldas a lo que yo llamo las demandas simbólicas de nuestra era, en nuestro país y en toda Centroamérica. Requerimos de filósofos de la historia que nos aporten una mirada para hablar de las múltiples formas de acercamiento al saber”.
Desafíos
Este primer coloquio de literatura abordó, además las manifestaciones heterogéneas de la literatura costarricense, la reconfiguración de las masculinidades y femeneidades en los textos, la producción editorial, la perspectiva afroscostarricense con voces emergentes y nuevas temáticas, las aproximaciones de la poesía nacional, así como la ecología y la ciudad en las narrativas.
Mijaíl Mondol expresó que los ejes de este encuentro giraron en torno al análisis de producciones textuales específicas, los retos históricos que plantean las nuevas investigaciones y la discusión acerca de las condiciones institucionales alrededor de la producción literaria en Costa Rica.
Moldear esta realidad desde la literatura es fundamental, expresó el académico, en medio de las tensiones políticas, económicas, sociales y culturales de una contemporaneidad marcada por el conflicto. Mayra Loaiza, por su parte, enfatizó en la importancia de adentrarse en este análisis “en tiempos donde las pantallas y los algoritmos parecen dominar nuestras vidas”.