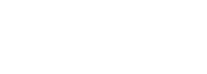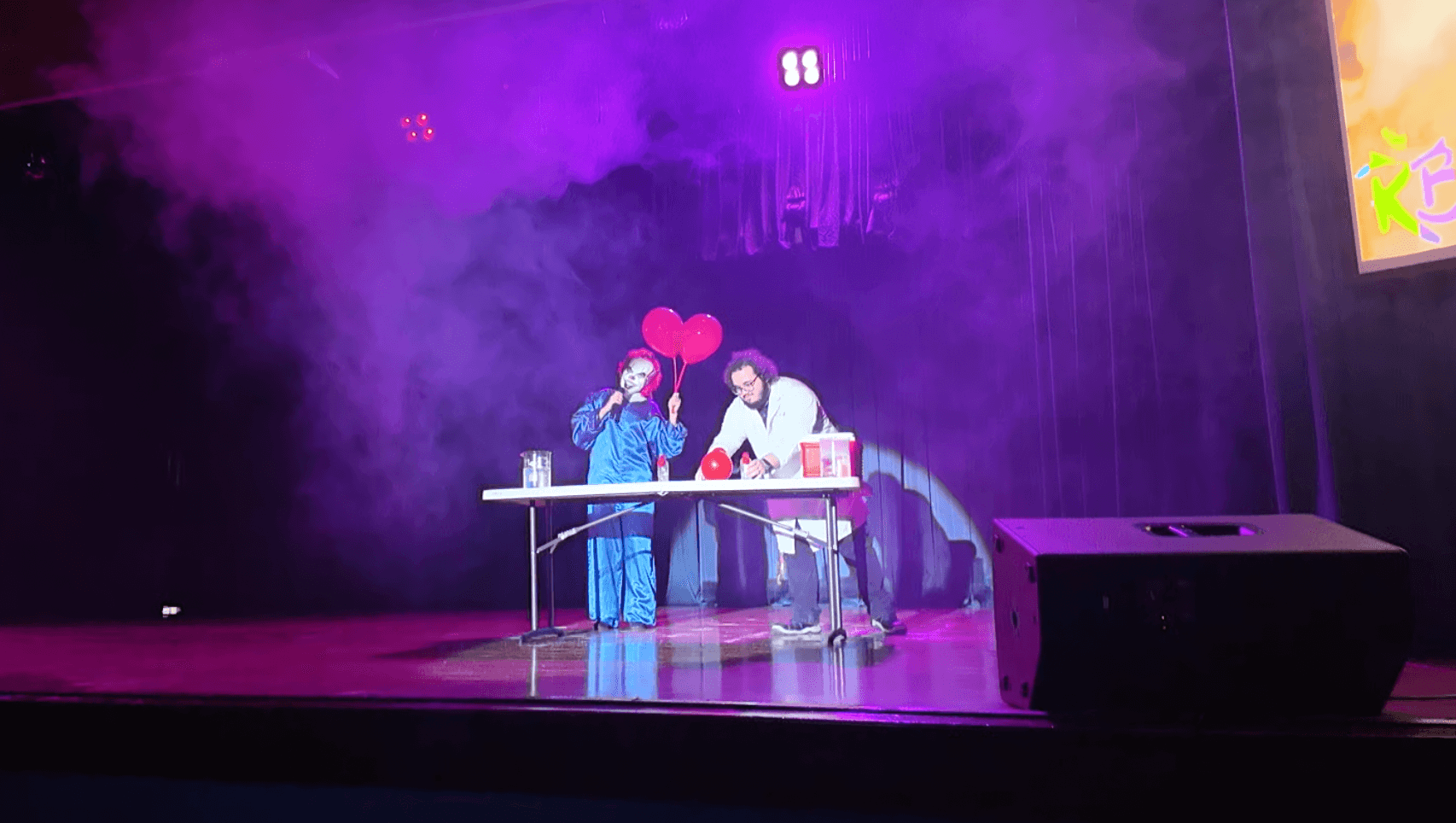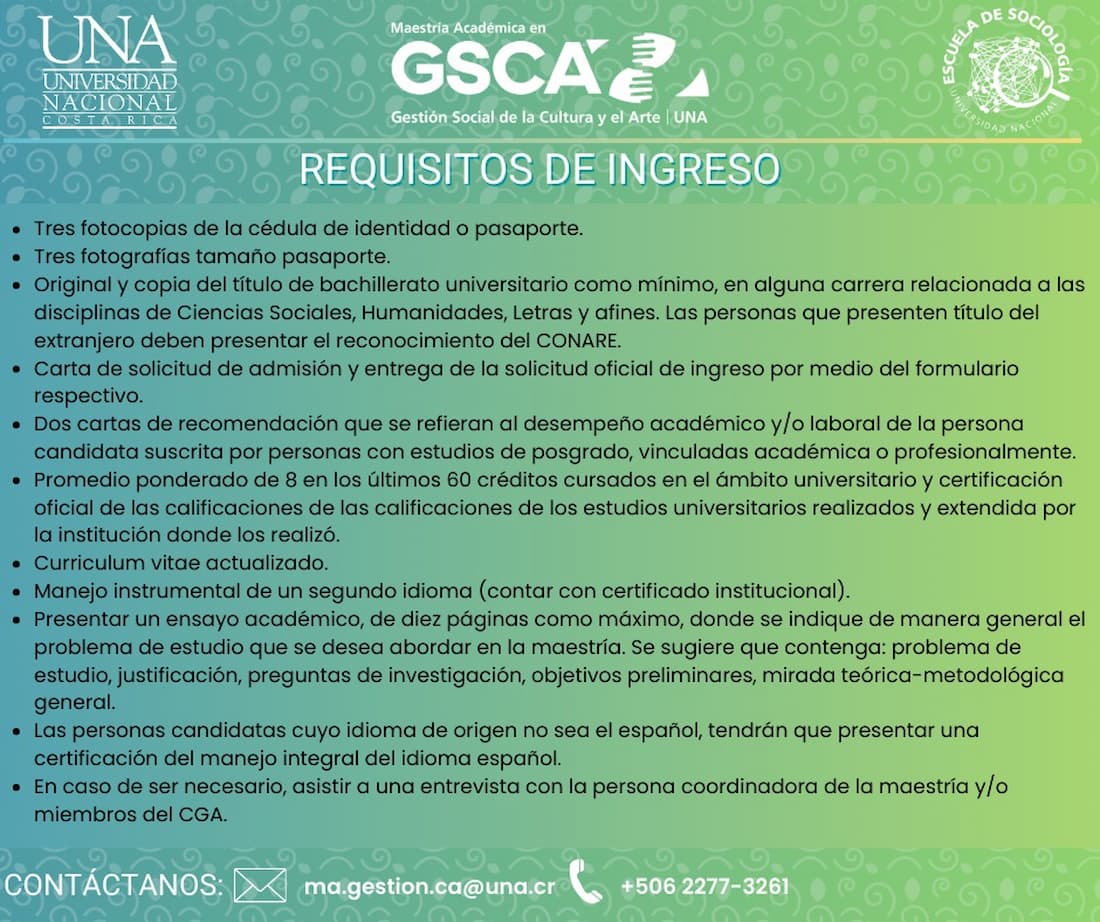A Andrea (nombre ficticio) se le contrató para ejercer labores de secretaria en una escuela pública. A los días notó cómo el director del centro educativo la veía siempre de pies a cabeza cada vez que se la encontraba. Aquella acción escaló hasta una propuesta más directa cuando el jefe le dijo: “usted se va a acostar conmigo”.
Contrariada ante tal manifestación y los acontecimientos precedentes, se vio en la necesidad de tramitar una incapacidad médica. Pero, al regresar, el acoso no solo se mantenía, sino que se incrementaba, hasta el punto de que, en una ocasión, cuando estaba en su oficina, el funcionario se bajó los pantalones frente a ella. Supo que era el momento de plantear una denuncia y en el momento en que buscó apoyo en otras compañeras que sabían y reconocían las actitudes del director, le negaron la ayuda.
Dejó de dormir bien, su salud se deterioró y aun así en la Caja (CCSS) ya no le iban a aprobar más licencias de incapacidad. Cuando la denuncia avanzó hacia una audiencia judicial se sintió sola, sin el acompañamiento del Ministerio de Educación Pública ni de ninguna otra institución y no quería ver de frente a su victimario en tales condiciones de indefensión. Ella decidió renunciar a su puesto en el MEP, él regresó a su dirección y así acabó la historia. La impunidad reinó.
Esta historia es real y la compartió la directora de la Defensoría de la Mujer, en la Defensoría de los Habitantes, Kathya Rodríguez, durante el foro A 30 años de la ley: retos institucionales frente al hostigamiento sexual en la educación superior, organizado por la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual y el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), de la Universidad Nacional (UNA).
El título hace referencia justamente a los 30 años de la creación de la ley 7.476, Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, vigente desde el 3 de marzo de 1995.
Para Rodríguez, el caso descrito refleja, además de la impunidad y de la prevalencia de este tipo de situaciones, una falta de acompañamiento institucional que proteja a la víctima. Por eso, no dudó en calificar a la UNA y la Universidad de Costa Rica, como instituciones “punta de lanza” en la lucha por erradicar este tipo de delitos.

Alta incidencia
De acuerdo con datos de la Defensoría, entre el 2022 y el 2025 (con corte al 24 de junio), se han presentado 1.714 casos de hostigamiento en el sector público. Eso significa, que en el país se presenta más de un caso diario durante ese periodo (1,34).
Esa estadística puede elevarse si se consideraran únicamente los días hábiles en los que suelen operar las instituciones del Estado. En el 2022 se presentaron 454 denuncias, subió a 517 en el 2023 y bajó a 423 el año anterior. Hasta finales de junio de este año, la cifra ya acumulaba 320 expedientes.
Kathya Rodríguez indicó que son tres instituciones del Estado las que más casos acumulan: El Ministerio de Educación Pública (MEP) con el 58%, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con un 9% y el Poder Judicial con el 8%. Esto se puede dimensionar también por el hecho de ser entidades con las planillas estatales más grandes del país. Solo en el MEP laboran cerca de 88 mil funcionarios, según se destaca en su sitio web.
Además, un 57% de las denuncias terminan con una sanción. Sin embargo, también existen prescripciones y desestimaciones que dejan en impunidad muchos casos, como el ejemplo citado al inicio de este artículo. En el caso del MEP hay denuncias presentadas por menores de edad contra funcionarios o docentes, pero desisten de acudir a una audiencia por temor y falta de acompañamiento.
En la UNA
La fiscala titular de la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual de la UNA, Valeria Arroyo, indicó que entre el 2019 y el 2024 se han presentado 60 denuncias. El 2019 reportó 20 casos, luego se redujo a 13 en el 2020 y a partir de ahí, la cantidad ha bajado a 6 (2021), 7 (2022), 7 (2023) y 7 (2024). En este año ya se acumulan ocho expedientes.
En cuanto a los rangos de edades, un 68% de las víctimas tiene entre 18 y 25 años, mientras que un 30% entre 26 y 35 años.
En cuanto a las resoluciones, Arroyo detalló que han habido 20 suspensiones, 9 despidos y 5 expulsiones. También se han presentado 10 absolutorias, 6 casos que han calificado como improcedentes, otros 6 sin culminación y 3 más fueron archivados.
Por género, un 82.2% de las víctimas son mujeres y un 13.8% hombres. Desde el 2019 y hasta la fecha se ha identificado los lugares donde más ocurre el hostigamiento: aulas estudiantiles, residencias, transporte estudiantil, durante una gira, en los baños, en la casa de la persona denunciada, así como en sodas, teatros universitarios y consultorio médico.
Arroyo, en el marco del foro, aprovechó para señalar las enmiendas que, considera, se establecer en la ley y, por ende, en el reglamento institucional; entre ellas, especializar en la materia a los órganos encargados de tramitar las denuncias, evitar prácticas inquisitivas contra las víctimas (principio de no revictimización), agilizar los tiempos de resolución y ofrecer desde la legalidad medidas de protección a víctimas y testigos.
“Desde la Fiscalía hemos implementado mejoras, nuevos procedimientos de recepción de denuncias, formulario digital, atención desde canales como WhatsApp y más espacios de acompañamiento. Nuestro objetivo es claro: reducir las barreras, garantizar un acceso efectivo a la justicia y acompañar con responsabilidad y compromiso a las víctimas”, agregó la fiscal titular.
Steven Oreamuno, quien hasta el martes 1º de julio fungiera como presidente del Consejo Universitario, mencionó los avances institucionales para apoyar estos esfuerzos. Ejemplo de ello fue reforzar con una persona profesional en temas legales la labor de la Fiscalía Adjunta, crear una nueva plaza de medio tiempo con un profesional en psicología y ampliar a jornada de tiempo completo el puesto titular en la Fiscalía. “Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer en el camino hacia una cultura universitaria libre de acoso, lo cual exige reformas continuas, formación permanente y una gestión activa desde todas las estructuras institucionales”.
El foro contó además con la participación de María Fernanda Valverde y Amanda Mesén, de la UCR, quienes también detallaron la forma en que se ha venido aplicando la atención de denuncias dentro de esta universidad y de los retos que se deben afrontar.