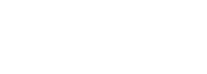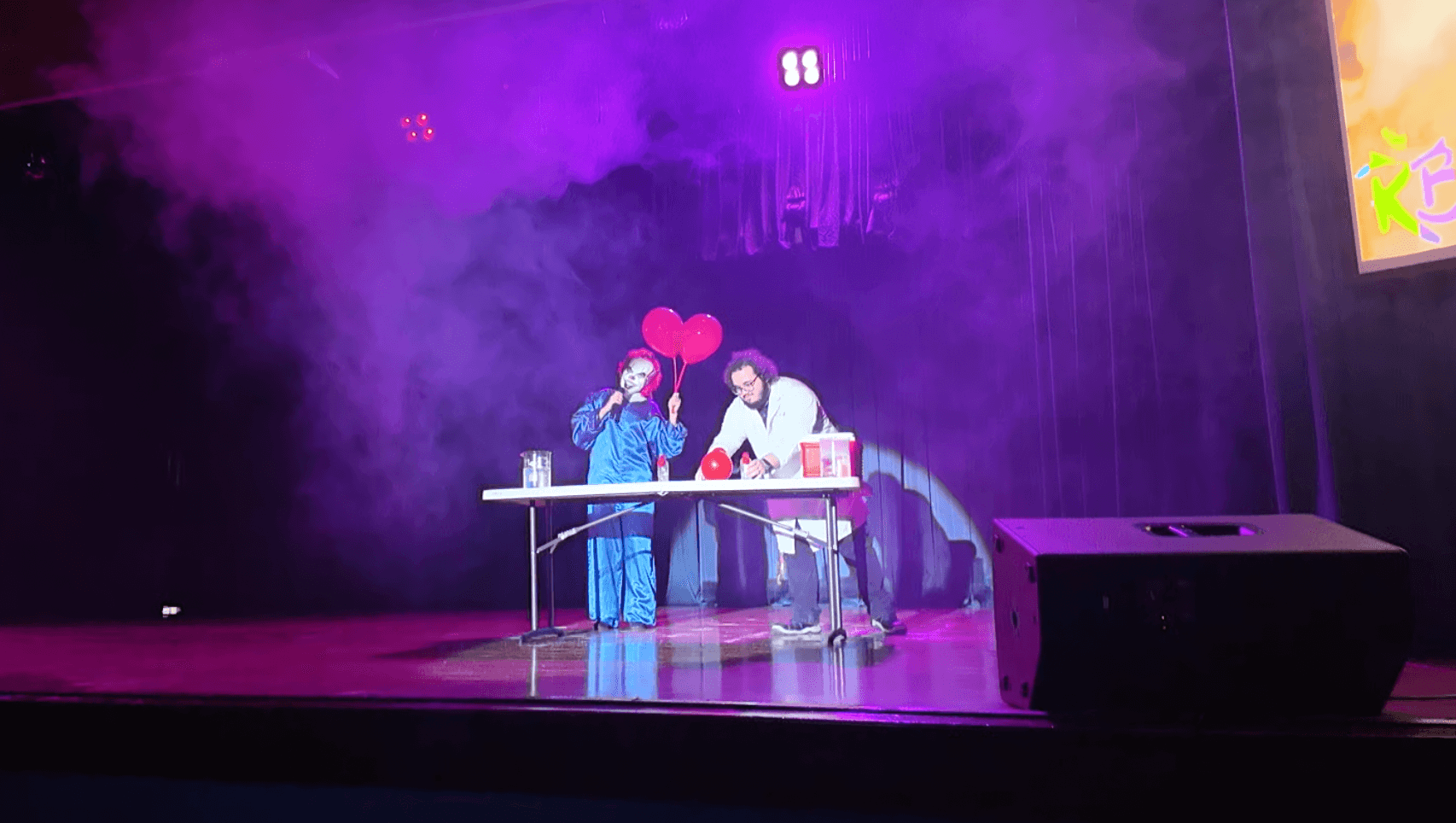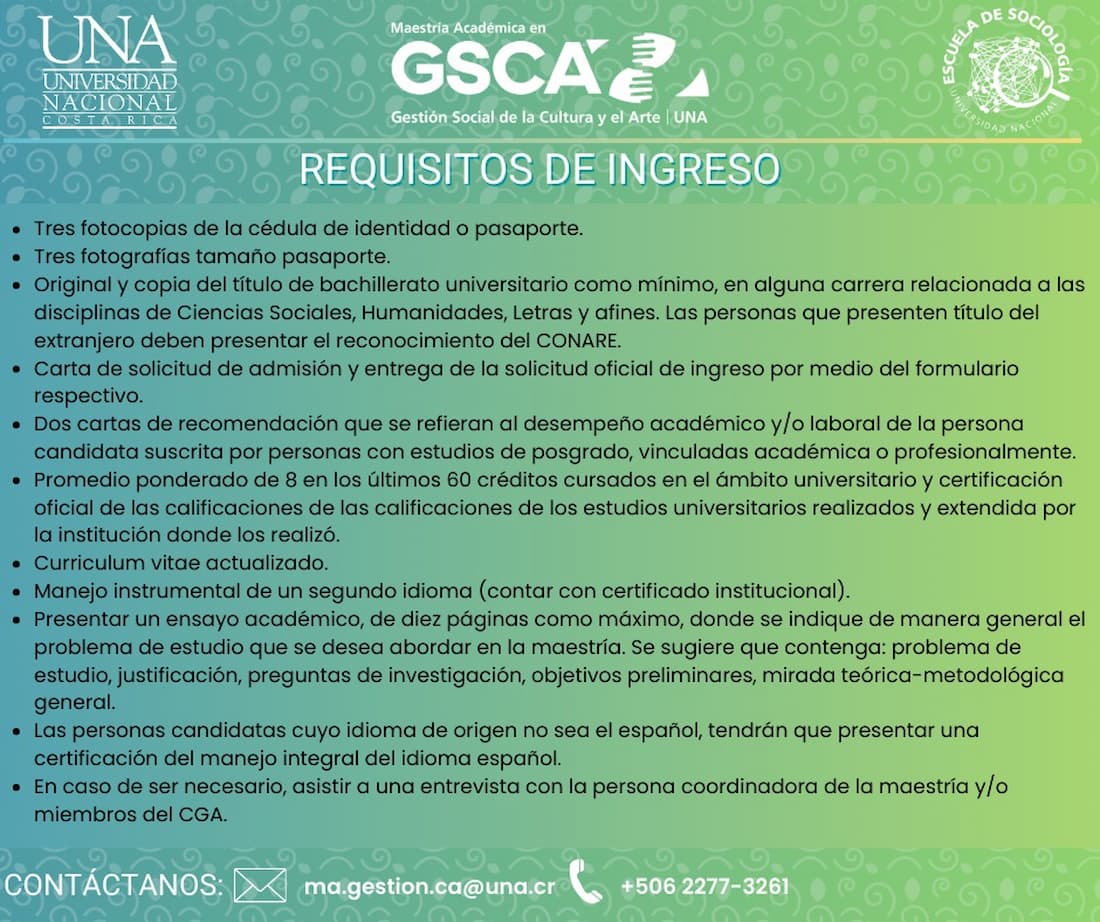La situación crítica que enfrentan actualmente las y los docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) fue el eje central del foro Situación docente en el MEP: voces desde la práctica, el sindicato y la academia, organizado por el programa Perfiles del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide), de la Universidad Nacional (UNA).
El encuentro reunió a representantes del sector sindical y académico, quienes desde la experiencia directa y el análisis especializado coincidieron en que el gremio docente está sometido a una presión estructural creciente, sin condiciones laborales adecuadas, con un salario deteriorado y con un sistema educativo que no responde a las realidades del país.
Gilda Montero Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), abrió el foro mencionando que “el docente se encuentra cada vez más presionado por múltiples actores: centro educativo, estudiantes, familias o encargados y compañeros de trabajo”, lo cual impacta su salud emocional y física, pues se siente amenazado por todos ellos.
Entre los principales hallazgos presentados destacan:
· Creciente carga laboral, tanto por tareas administrativas como por actividades no pedagógicas.
· Inclusión en los centros educativos, implica un trabajo adicional que no está contemplado de una forma equilibrada en el que hacer y en el acto educativo mismo.
· Deterioro salarial, con una pérdida del poder adquisitivo del 17.55% en los últimos cinco años.
· Altos niveles de incapacidades médicas. En 2021 se reportaron 421 mil, mientras que a mayo de 2025 ya se reportaban más de 54 mil reportes, según datos del MEP.
· Condiciones desiguales en zonas rurales, indígenas y urbano-marginales.
· Formación docente desactualizada y limitada, especialmente en universidades privadas.
· Leyes punitivas y no correctivas: como la ley 9.999 y la ley Marco de Empleado Público, que invisibiliza la experiencia docente.
Montero explicó que las labores cotidianas del profesorado van más allá del acto educativo: deben planear clases para grupos diversos con más de 30 estudiantes, aplicar protocolos disciplinarios, participar en muchos festivales, evaluar aprendizajes y realizar trámites administrativos, todo con lecciones efectivas de apenas 40 minutos.
Además, señaló que los docentes enfrentan obstáculos para acceder a capacitaciones debido al cumplimiento obligatorio de 200 días lectivos y al recorte de presupuesto del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP). “Se exige formación continua, pero no hay tiempo ni recursos para brindarla”, afirmó.
Precariedad e inseguridad jurídica
Pablo Zúñiga Morales, asesor del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), recalcó que la palabra que define la actualidad del gremio es “inseguridad”. Esta tiene dimensiones jurídicas, laborales, pedagógicas y económicas.
“Desde el 2018 vienen creando normativas que afectan negativamente al sector educativo. Las leyes no se diseñan para la realidad docente”, indicó. Agregó que para el 2026 se prevén despidos por evaluaciones del desempeño impuestas por la Ley Marco de Empleo Público, “una normativa que no se adapta al quehacer docente”.
Zúñiga afirmó que el 80% del personal docente aún se encuentra bajo el régimen salarial compuesto, mientras los nuevos ingresos acceden al salario global. Esto genera diferencias de hasta un 120% entre docentes que realizan las mismas funciones. “El más experimentado gana menos que el que recién ingresa”, puntualizó.
Según el especialista, los educadores agremiados dicen sentirse inestables. “Se sienten en una condición permanente de precariedad en todos los campos: en lo salarial, en el presupuesto, porque todos los años el MEP da menos dinero y es una incertidumbre si va a alcanzar para cubrir todos los recursos. Además de precariedad en los materiales didácticos, (también la hay) en infraestructura educativa; los docentes trabajan en aulas inapropiadas”
Además, denunció que muchos docentes deben trasladarse a zonas lejanas a su lugar de residencia, lo que afecta su estabilidad. “Hay personas que viven en Liberia y las nombran en Limón”, ejemplificó.
Olman Bolaños Ortiz, académico e investigador de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), finalizó el foro aportando evidencia internacional que ubica a Costa Rica entre los países con mayor carga laboral docente (1267 horas por año), con lo que superan ampliamente el promedio de la OCDE (700 horas). A pesar de esto, los resultados educativos son bajos. “Tenemos uno de los cursos lectivos más extensos de muchos países a nivel internacional, pero con los peores resultados educativos”.
“Entre 2015 y 2022 Costa Rica tuvo los mayores descensos salariales para docentes de primaria y secundaria entre los países de la OCDE: -19% y -40%, respectivamente”, detalló. A esto se suma la reducción del presupuesto educativo a un 4.9% del PIB, lo que provoca un retroceso a niveles de 2014.
El cierre del convenio con la Fundación Omar Dengo y el recorte del 29% en tecnología agravaron el rezago digital. “En colegios nocturnos hay computadoras apiladas que no se usan por falta de conectividad y docentes especializados”, mencionó.
En cuanto a infraestructura, solo en 2025 se emitieron 885 órdenes sanitarias en centros educativos. Además, el presupuesto asignado a las juntas de educación cayó a niveles de 2019, lo que impactó directamente el funcionamiento básico de las instituciones. “Quiero tomar un ejemplo de una institución educativa unidocente en territorio indígena en la zona de Chirripó: un docente multigrado que tiene diez estudiantes y le dan 2 millones de colones de presupuesto ¿qué hace ese docente con 2 millones de colones de presupuesto en un año? garantizar la alimentación de los chicos y pagar la contadora; ¿qué le queda para recursos e inversión en el proceso educativo? hay un recorte sustancial y eso es importante que lo midamos, el recorte a las juntas de educación incide directamente en el funcionamiento medular de las instituciones educativas”.
Los participantes coincidieron en la necesidad de un rediseño estructural del sistema educativo, con decisiones tomadas desde la base docente, contextualizadas a cada región, y con una política nacional de salud ocupacional. Además, se propuso avanzar hacia un congreso pedagógico y andragógico nacional, donde docentes, comunidades y universidades construyan en conjunto una educación democrática, integral y sostenible.
Bolaños señaló, al cerrar el foro, que “dignificar la profesión docente requiere garantizar condiciones materiales, salariales y de salud laboral. No se puede exigir resultados si el sistema precariza a quienes lo sostienen”.